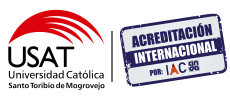El fuego de todo maestro
(Publicado en el diario El Tiempo de Piura el 5 de julio de 2015)
Por: Víctor Hugo Palacios Cruz
A mis padres, parientes y a todos los que aman enseñar
 Singular el caso de Sócrates. Uno de los filósofos más citados en la historia no escribió un solo libro. También un ateniense acusado de enseñar ideas peligrosas que jamás cobró una moneda por clases que además nunca dio. Preguntaba y discutía al aire libre buscando el saber en respuesta a un mandato que consideraba sagrado. Delante de jóvenes que lo seguían sin haberlos llamado, quería entender por qué el oráculo de Delfos había declarado que era el más sabio de los hombres. Él, que decía no saber nada y halló en reconocerlo la ciencia mejor: aceptar los límites de nuestra finitud ante la inmensidad de lo existente.
Singular el caso de Sócrates. Uno de los filósofos más citados en la historia no escribió un solo libro. También un ateniense acusado de enseñar ideas peligrosas que jamás cobró una moneda por clases que además nunca dio. Preguntaba y discutía al aire libre buscando el saber en respuesta a un mandato que consideraba sagrado. Delante de jóvenes que lo seguían sin haberlos llamado, quería entender por qué el oráculo de Delfos había declarado que era el más sabio de los hombres. Él, que decía no saber nada y halló en reconocerlo la ciencia mejor: aceptar los límites de nuestra finitud ante la inmensidad de lo existente.
Cuánto consuelo da su imagen –que la cicuta dejó intacta– a quienes tenemos un público constante, un programa de temas y decenas de manos copiando cada palabra nuestra, mientras a solas nos atormenta la culpa de abusar de una autoridad que no tenemos y el terror de atrevernos a actuar sobre seres tan sensibles.
En tiempos en que influyen más los agentes de publicidad que los poetas y los pensadores; en una sociedad como la peruana que maltrata su mayor fuente de riqueza con salarios ignominiosos, estructuras que sofocan y prejuicios humillantes, ¿qué nos lleva a amar la docencia y a sentir felicidad ejerciéndola en medio de tantas aflicciones cotidianas?
Aconsejaba Francisco de Sales: “si quieres aprender algo, lee un libro; si quieres aprenderlo mejor, estudia; pero si quieres aprenderlo óptimamente, enseña”. No vamos al aula –como tampoco escribimos– para transmitir un saber, sino para alcanzarlo reuniendo otras miradas que multipliquen nuestro pequeño haber. Quien esté satisfecho con su pensamiento hará de un auditorio multimedia o de un cuarto con esteras un país en orden, pero también en silencio.
El maestro es “el correo de lo esencial”, decía George Steiner. Porque nadie es la suma de sus logros sino la magnitud de sus anhelos, no es al profesor a quien han de creer sus alumnos, sino a la verdad, la belleza y la justicia que él no encarna, pero a los que señala por encima aun de sus pecados. La grandeza de quien enseña no está en su erudición o su pericia didáctica, sino en la superioridad de la cual es mensajero.
Que miren no su tiza o su corbata, que sigan no su voz o unas imágenes. Que sientan, sí, cómo tiemblan los muros con sus gestos, emociones y desplazamientos. Ninguna pedagogía supera a la pasión. “La dilatación de la pupila importa más que la preparación del curso”, escribe Constantino Carvallo, y añade: “hay que entrar a las aulas como un orate” y “enseñar con el corazón henchido, apasionados, echando fuego, fascinados con lo que vamos a contar”.
Cuando algunos creen poder fomentar el hábito de la lectura perorando sobre lo bueno de ser culto, en el fondo de mi memoria Séneca se despierta, se viste y aclara categórico que “el amor no se enseña”. Se contagia. Si los niños no nos ven leyendo a sol y sombra, afiebrados por una página, alborotados por una frase, hablando hasta por los codos de una historia; los libros seguirán siendo piezas mudas, rectangulares y anacrónicas, en las que no hay vida porque nadie la ha sabido suscitar.
Los directivos de un colegio inglés supieron que el abuelo de un alumno era escultor. Decidieron contratarlo. No para que expusiera sus obras o impartiera algún taller, sino para que, en un espacio adecuado, se dedicara a seguir haciendo lo que hacía. Una mañana unos niños lo descubrieron. Avisaron a otros. Pronto una valla de ojos callados espiaba a un anciano que, encorvado, paciente y con hermosas manos sucias, insuflaba espíritu a la materia. Con los años, algunos de aquellos curiosos se volvieron artistas o críticos de arte. (Puedo decir que no aprendí de ningún libro ni escuela el amor al trabajo, el respeto por la palabra y el afecto por las personas, sino de mi abuelo campesino que tampoco dio una clase ni publicó libro alguno.)
En toda educación hay influencia, pero también libertad. Traiciona su oficio el docente que distrae al estudiante de un camino que solo por un breve tiempo coincide con el suyo. Claro que fascina a cualquier mortal la experiencia del poder. Un conjunto de miradas devotas sana otros dolores de la existencia. Pero el fin de las clases no está en nosotros, que desaparecemos; ni en nuestras ideas, que son de aire. Diógenes Laercio llamó a Aristóteles “el más genuino discípulo de Platón”. Al contradecir al maestro de la Academia, puso en práctica su lección principal: “soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad”.
Con razón decía Manuel García-Morente que “el maestro es el hombre de las despedidas”. Hacen falta abnegación y generosidad “para no sentir el alma dolorida ante ese eterno desfile de los que vienen, reciben, aprovechan y se van, a veces sin volver siquiera la cara”. Pero ¿por qué habría que retenerlos, si hasta los hijos se van? Quien enseña no secuestra jóvenes conminándolos a repetir sus conceptos, que es como condenar al presente a que sea apenas la prolongación de un pasado.
Me complace saber, dice Constantino Carvallo, que “mi alumno ya se olvidó de mí”, que aprendió a enfrentarse a la calle. La perfección docente consiste en algo “que yo no tengo: el desapego”. Al maestro “se le va un alumno y tiene que olvidarse de él para amar a todos los que vengan”. Solo así se comprende que “las cosas más bellas terminan, pero la vida continúa”.
La fugacidad del trato quizá apremie a dejar un rastro que nos sobreviva. Pero forzar en otros el recuerdo desvirtúa la relación. Es detestable congraciarse con los estudiantes. Todo halago condena, pues acaricia y mima el estado de un ser que no debe dejar de moverse. Decirle a alguien “eres brillante” es un error, porque nada es suficiente. La popularidad del profesor puede hasta costar la mutilación de una extremidad que no creció por falta de ejercicio. Qué profundo desprecio por el ser humano hay en quien alega que “a los chicos hay que darles solo lo que les gusta”.
Rudyard Kipling evocaba así a su maestro de literatura: “me enseñó a odiar a Horacio durante dos años, a olvidarlo durante veinte y luego a quererlo por el resto de mis días y en muchas noches de insomnio”. Imagino un docente que persistió en la exigencia, confiando en el alma del escolar antes que en sus melindres y protestas.
Si bien, la cordialidad es la temperatura ideal en cualquier comunicación. Es verdad que para amar es preciso conocer, pero también es cierto lo contrario: que para conocer es preciso amar, pues el gusto y la empatía abren los sentidos y despejan los senderos de la inteligencia. Saber es poder recordar y recordar significa re-cordis: “volver a pasar por el corazón”. Y al corazón únicamente lo mueve el estímulo, y no la prepotencia que oprime ni la blandura que no deja huella.