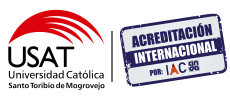El fútbol: el éxito, la derrota y la sociedad

Escritor, filósofo y profesor de la USAT
Sentado sobre el piso entre las sillas de los mayores, vi a más de un pariente tocar el techo gritando dos exquisitos goles de Cubillas. Nuestra selección lucía de blanco con una delgada franja roja –rastro de preciosa vida–, un blanco que el estilo de los jugadores volvía angelical frente a una Escocia robusta y veloz vestida con el color negro de los cuervos siniestros.
“Fina garúa de junio”, canta un vals de Chabuca Granda, “José Antonio”. Mes nublado y húmedo, como este de 2018, del que ya siente envidia el julio de las fiestas patrias. Solo que ahora ha llovido sobre mojado. Largo tiempo después, tras la derrota ante Francia en una lejana ciudad rusa, tantos niños nuestros alrededor han regado con lágrimas inconsolables las camisetas de su primera comunión mundialista. ¿Qué hacemos ahora con esos ojos enrojecidos y esos corazones pequeños y afligidos? ¿Qué les decimos a ellos, que aún no aman ni trabajan ni tienen familia acerca de la vida, el fracaso y la ilusión?
Quienes sienten desafecto por el fútbol reprueban la euforia de los aficionados y no entienden que veintidós tipos que corren tras la misma pelota reciban, a cambio, sueldos exorbitantes que humillan el tesón diario de los mismos hinchas que acuden para aplaudirlos o repudiarlos, como soberanos de un imperio que, sobre un asiento de cemento y no de mármol, usando no espléndidas túnicas sino matracas y viseras de cartón, emiten su inapelable veredicto sobre los gladiadores que, abajo en la arena caliente, se disputan el honor y la sobrevivencia.
Como a menudo en todo lo humano, los puntos de vista opuestos tienen razón por igual. Decimos que “a quien madruga Dios le ayuda”, y al rato que “no por mucho madrugar se amanece más temprano”. El argentino Jorge Valdano, que fue jugador y ahora es escritor, encontró el titubeante punto medio declarando que el fútbol es “la más importante de las cosas menos importantes”.
Los torneos internacionales de fútbol comenzaron en un tiempo de guerras en Europa hace un siglo. Ya entonces los partidos entre selecciones nacionales eran más sagrados que los que dirimían los clubes de cada país. Que los futbolistas vistieran uniformes distintivos, cantaran himnos y se ondearan banderas, escenificaba una ceremonia que, parafraseando a Clausewitz, era la prolongación de la guerra por otros medios. El lenguaje bélico del relato futbolero lo refrenda: contienda, escuadra, defensa, atacante, capitán, disparo, cañonazo, victoria, derrota. Con la acogida de un mundial de fútbol y el triunfo del equipo local, Mussolini hizo propaganda de su dictadura fascista en Italia, y Videla calló los gritos que salían de sus cárceles políticas en la Argentina del 78.
Pese a todo lo cual, la maniobra artística de un jugador, la danza de varios polígonos en una serie de pases que termina en gol, la
resurrección del equipo que gana en los últimos segundos del último minuto, el vuelo de un arquero que salva un gol estirando el alma en uno de sus dedos o, en suma, esa sucesión de elegancia poética frente a un rival recio y eficaz –la semifinal Francia-Alemania de España 82–, con la lesión terrible de Battiston inmóvil sobre la hierba que traumatizó mi infancia, con los bellos goles del moreno Tigana y el diminuto Giresse –cuya carrera de festejo abracé frente al televisor–, el empate imposible en el tiempo suplementario, la desolación del alemán Stielike al fallar en la ronda de penales –encogido sobre el suelo, la humanidad consternada– y el final con el estadio erizado de banderas de ambos países que se agitaban aclamando una victoria superior a la victoria del partido, el unánime aplauso de una épica capaz de revivir a un cantor de gestas medieval o al mismo poeta ciego que compuso la Ilíada…
Episodios como estos han unido a tantos a un deporte que, aun en medio de lo sucio o anodino, nos deslumbra de repente con un rayo de inmortalidad o nos deja, en un instante, asomarnos a una región de nobleza y heroísmo como lo haría un pasaje de literatura, cine o teatro donde también, y sin negarnos sus sombras, acontece la ilimitada condición humana. “Todo lo que aprendí sobre la moral y las obligaciones de los hombres se lo debo al fútbol”, escribió Albert Camus.
Aunque el fútbol ha sido contaminado por el lucro, la ostentación y el exitismo (que desprestigia la derrota, desenlace común de quienes sobre la Tierra luchan por mucho más que el dinero o la fama), los que amamos este juego no nos contentamos con los dígitos del marcador ni con el fulgor de los trofeos. Nos importa no solo si se gana o se pierde, sino cómo se gana o cómo se pierde. Es decir, cómo se juega. “Jugar” –a todo esto– viene del latín iocari, que significa “hacer algo con alegría”.
En esta disciplina netamente colectiva, a diferencia del tenis o el atletismo, el juego es una conjunción de actos subordinados a una finalidad colectiva, desempeños personales que se buscan, sostienen y acompañan, en un simulacro de comunidad en que el conjunto posibilita la expresión individual así como cada movimiento contribuye a la totalidad.
En mi memoria jamás vi lo que ahora ha ocurrido. Nada puede quitarme de dentro esta música insospechada: el dolor de dos caídas consecutivas inseparable del reconocimiento y el cariño por los futbolistas derrotados. Años atrás, el resultado adverso habría causado la condena, la ira, la burla, el desapego… hasta el siguiente partido. Ver a nuestros jugadores trajinar hasta la extenuación, rodeados de tribunas repletas de peruanos –que también habían corrido a lo largo de 36 años de desierto– cubriendo de rojo y blanco los cuatro puntos cardinales y encendiendo el aire con un vals atronador cantado a viva voz, me ha electrizado y revelado algo inédito.
No, no creo que ningún peruano haya en vano recorrido y esperado tanto. Hay travesías que transforman. Tras quedar eliminados, seguimos abrazados. Lloramos, pero lloramos juntos. Es cierto que muchos de estos jugadores tendrán más de una futura oportunidad, y que hace unos meses no hubiéramos creído poder estar allí, viendo nuestros propios peruanísimos rostros sobre escenarios tan universales. Pero es más notable aún cierto aprendizaje silencioso, cierta conquista sigilosa.
Mi hermana me envía estas palabras desde Rusia: “veían el partido de pie niños sosteniendo sus banderas y una pareja de ancianos tomados de la mano; una niña con muletas viajó doce horas para ver a la selección… Nos vimos tan unidos y felices pese al resultado, con un gran sentido de comunidad., disfrutando de la experiencia, queriéndonos como hermanos. Así de hermoso es lo que la selección ha generado entre nosotros. Esto recién empieza”.
Un querido colega ve el “llamado de la tribu” en esta emoción irracional que –agrega otro amigo– se extinguirá sin dejar huella alguna. Creo, sin embargo, que no somos por fortuna enteramente racionales, que a menudo necesitamos ritos y trances pasionales para impulsar las cosas que importan en el orden personal y el colectivo. Decía Aristóteles, pensando en la salud de la polis, que “la decisión de vivir en común es amistad”, y el nombre de mi oficio, filosofía, significa “amor” a la sabiduría. Sin esa otra parte nuestra, nada lógica, no nos enamoraríamos ni bregaríamos cada día con el viento en contra. Como tampoco jugaríamos, pues jugar es “hacer algo con alegría”.
Es verdad que, para la marcha de una sociedad, cuentan más las virtudes cívicas calladas y persistentes que el ardor patriótico más multitudinario y colorido. Los sentimientos son por naturaleza explosivos y fugaces, supeditados a ocasiones puntuales que los tornan volubles e inconstantes. Son, incluso, un material combustible atractivo para las causas más nobles y para las más abyectas, entre las que se mezclan propósitos inhumanos de odio y rechazo. El escritor y diplomático francés Romain Gary distinguía entre “el patriotismo que es el amor de los nuestros, del nacionalismos que es el odio de los otros”.
Pero quizá es que el motivo más elevado para aprender a vivir juntos precisa a menudo de estas efusiones, de ciertos grados de calor colectivo, a fin de adquirir un impulso más extendido y natural. Quizá tuvimos que viajar tan lejos para vernos a nosotros mismos y sentir el vínculo con la patria lastimada por nuestras consabidas dificultades para ser miembros responsables de una comunidad que tiene lugar en la calle más que entre las líneas pintadas de un campo de juego (“el equipo peruano jugó mejor que nuestra sociedad”, dice Rosa María Palacios).
Sin duda, los peruanos que volverán en los próximos días experimentaron allá en las sedes mundialistas la fuerza y el sonido que producen la reunión de cada cuerpo y cada voz. ¿No hay en esa sintonía, seguramente pasajera, la evidencia de un poder social que de vuelta a casa podría proseguir y contagiarse? ¿No será que, ayudados por la entrega de quienes hicieron juntos lo que individualmente no habrían logrado jamás, tantos compatriotas reaprendieron a amar no a una selección sino a un país, con sus numerosas y distintas derrotas? ¿No es el juego también una escuela de cualidades y actitudes para vivir con los demás, que nuestros niños eluden cautivos en las infinitas prisiones de la deslumbrante virtualidad?
Ha sido igualmente significativo ver a nuestros niños descubrir que el rumbo de la vida no es una línea recta y limpia. Que hay tristezas que son buenas y que no todo dolor es malo por sí mismo (“el dolor es una prueba de que estamos hechos para la dicha”, decía San Agustín). Que el camino y la forma de caminar son más importantes que la meta. Que, en suma, estas lágrimas cayeron porque aquellos muchachos eran los nuestros y estaban allí porque, primero que nada, todos nosotros existimos.
Después de aquel triunfo sobre Escocia de hace cuarenta años sobrevino el bochornoso 6-0 que nos propinó Argentina en el mismo mundial. Las recientes derrotas frente a Dinamarca y Francia tal vez tengan un futuro distinto, no únicamente futbolístico y, ojalá, duradero. Acepto de pie mi ingenuidad. Porque para jugar hace falta una ilusión, y la sociedad es algo que también se juega (en equipo, además). Y jugar es algo que se hace con alegría.