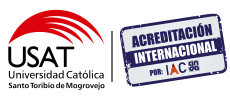Articulos Filosofía y Teología
El Papa: Del Significante al Significado

La prensa (hablada y escrita), objetiva o amarilla, seria o irrisoria, responsable o venal, juega un papel crucial en la imagen que se “fabrica” sobre el Obispo de Roma, positiva o negativa. Lo presenta con verdad o falsedad, con bondad o malignidad. Cuánta distorsión de la realidad, manipulación de datos y reduccionismos malintencionados observamos aposta en los mass-media y en la pretenciosa intelligentsia posmoderna. No pretendemos medirlo todo con el mismo rasero, empero. Nos queda, de todos modos, el espíritu crítico y el sentido común para dilucidar con serenidad y discriminar con lucidez lo que miramos o escuchamos en los medios de comunicación social. ¡Cómo no recordar el ensañamiento acre contra Benedicto XVI! Y mucho antes, contra Pablo VI. El aluvión de críticas que laceró el alma de este último determinó, en gran medida, que la encíclica “Humanae vitae” (Sobre la regulación de la natalidad, a. 1968) fuese la postrera: “Pablo VI publicó su texto y luego guardó silencio[i], confiando todos los problemas a la oración. Hasta su muerte, el 6 de agosto de 1978, no volvió a escribir ninguna encíclica”[ii].
Sea criticado o no – ¿quién no lo es? –, sea apreciado o despreciado – tenemos todos corifeos y detractores, amigos del alma y enemigos sin alma –, el Sumo Pontífice es para nosotros el Vicario de Cristo en la tierra, el Sucesor de San Pedro, garantía de la unidad y artesano de la comunión en el seno del Pueblo de Dios. Esa es su figura genuina, su identidad primigenia. Y por eso lo amamos, nos atraiga o no su “modus essendi”. Lo que representa es lo que prevalece. Por tal motivo, Don Bosco enseñaba a sus arrapiezos a vocear: ¡Viva el Papa![iii], sin importar quién sea. Su nombre es secundario, si bien primario para la historia. Y a propósito de esta, quedan inmarcesibles los epítetos que definen las notas más descollantes de algunos Papas del siglo pasado. Exempli gratia: el “Papa bueno” (Juan XXIII), el “Papa hamletiano”[iv] (Pablo VI), el “Papa de la sonrisa” (Juan Pablo I), el “Papa viajero” (Juan Pablo II), etc.
Por importarnos la dermis, más que la epidermis, resulta desacertada una expresión, tan manida actualmente, como esta: “la Iglesia de Francisco”, pues corroe hasta la raíz, acaso sin saberse, la unidad querida por Jesús para su Cuerpo místico: “(…) Que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros (…)” (Jn 17, 21). La Iglesia es de nuestro Señor, no propiedad de ningún Sumo Pontífice, llamado a servirla humildemente como el “servus servorum Dei” (“siervo de los siervos de Dios”)[v]. Que “el dulce Cristo en la tierra” se caracterice lícitamente por algo – rutilante tal vez – y a partir de ello dé un impulso peculiar o inspire algunas líneas maestras al Pueblo de Dios, mientras ejerce el pontificado, es otro asunto. Pero la Iglesia no se identifica ni se reduce exiguamente a ninguno. La comunión de los bautizados es más que el Vicario de Cristo, lo envuelve primorosamente en su matriz fecunda. Cómo no recordar al respecto la enseñanza de San Pablo, cuando constató con tristeza el desgaje de la unidad de la primitiva comunidad cristiana de Corinto: “Cuando dice uno: «Yo soy de Pablo», y otro: «Yo de Apolo», ¿no procedéis al modo humano? ¿Qué es, pues, Apolo? ¿Qué es Pablo?… ¡Servidores, por medio de los cuales habéis creído!, y cada uno según lo que el Señor le dio. Yo planté, Apolo regó; mas fue Dios quien dio el crecimiento. De modo que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que hace crecer” (1 Co 3, 4-7). En consecuencia, no sería lo más apropiado – sobre todo si rezuma confrontación, partidismo, cerrazón, enquistamiento, predisposición ideológica – cualquier afirmación del tipo: “yo soy de Juan Pablo II” o “yo, de Benedicto XVI” (y la lista podría alargarse). Somos todos de Cristo, como el Obispo de Roma lo es igualmente, haciendo sus veces “hic et nunc”. Cada Papa es siempre bienvenido. La Iglesia le abre jubilosamente, de par en par, sus puertas; y quedarán abiertas, no solo las puertas, sino también las ventanas, para que penetre en ella, con sutileza, el viento fresco de la gracia vernal, en lugar del “humo de Satanás” hiemal. Pero, así como viene, se va; el “Pontifex Maximus” (“Supremo Pontífice”) es, asimismo, de polvo y su conciencia le recuerda perennemente, cual retintín, una de las fórmulas de la imposición de las cenizas al inicio de la Cuaresma: “Memento, homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris”[vi]. Y nos duele en lo hondo su partida a la Casa del Padre. No obstante, el Espíritu presuroso nos reconforta, sopla profusamente y nos regala aquellas palabras que resuenan desde el balcón de la Basílica de San Pedro, después de la “fumata bianca” (“columna de humo blanco”) que sale de la Capilla Sixtina: “Habemus papam”.
Así como el Pueblo de Dios no se circunscribe de guisa anquilosada a ningún Romano Pontífice, la liturgia, en su despliegue temporal, sigue el mismo derrotero de libertad, cabalgando sobre un continuum incesante e irrefrenable desde los albores del cristianismo. Los libros litúrgicos, por ejemplo, son de la Iglesia de todos los tiempos, si bien se reformen cada tanto, con el empuje y la aprobación de tal o cual Papa. Pero, con propiedad, no se atribuyen en exclusiva a ninguno. Hurgando en el pasado, no podemos sustentar, en efecto, que haya, rigurosamente hablando, un misal de Pío V, pues “el misal que apareció en el año 1570 por encargo de Pío V se diferenciaba solo en nimiedades de la primera edición impresa del Missale Romanum [Misal Romano], aparecida unos cien años antes”[vii]. Y, dando saltos de mata hacia adelante, situándonos en la desembocadura del Concilio Vaticano II – cuya riada nos alcanza hasta el presente –, hemos de reconocer que tampoco existe un misal de Pablo VI: “(…) El llamado misal de Pablo VI no es más que la versión renovada del mismo misal sobre el que ya habían trabajado Pío X, Urbano VIII, Pío V y sus predecesores hasta llegar al tiempo de la Iglesia naciente. Para la Iglesia es esencial esta conciencia de la ininterrumpida unidad interior de la historia de la fe, que se muestra en la unidad de oración, siempre presente, que proviene de esa historia”[viii]. Queda patente aquí la postura mesurada, plena de fe y sensatez, de Joseph Ratzinger con relación a la correcta interpretación (omnímoda) del último concilio eclesial: la llamada “hermenéutica de la renovación en la continuidad” (en contraste con la “hermenéutica de la ruptura”[ix]).
Nos guste o no quien apacienta el rebaño universal del Verbo encarnado; ora sea un prototipo de monstruosidad y depravación, como en el Renacimiento (en algunos casos); ora sea un volcán de santidad – en erupción –, como en el siglo XX (de ordinario); el Señor no le asegura el carisma de la impecabilidad, sino el don gratuito de la infalibilidad. Es esta una prerrogativa suya proclamada dogma por el Concilio Vaticano I, en el año 1870. Se explicita en dicho sínodo ecuménico que aquella se da únicamente “cuando habla ex cathedra, es decir, cuando ejercita su supremo oficio de Pastor y de Doctor de todos los cristianos, y en fuerza de su supremo poder Apostólico define una doctrina sobre la fe y las costumbres [la moral]”[x]. Esta definición dogmática no ha dejado de ser controvertida, malentendida, a la sazón y después, dentro y fuera del catolicismo. Una prueba de su repudio, con escarnio saltante, la encontramos en la Ortodoxia rusa. Fiódor M. Dostoievski pone en labios de Pío IX lo siguiente: “¿Habéis creído que me voy a contentar con el título de soberano del Territorio Papal? Sabed que siempre me he considerado rey de todo el mundo y de todos los reyes, no solo el rey espiritual, sino terrenal, su señor verdadero, soberano y emperador en la tierra. Yo soy el rey de los reyes, el soberano de todos los soberanos, y solo a mí me corresponde decidir destinos, tiempos y plazos en la tierra; lo estoy proclamando ahora para todo el mundo en el dogma de mi infalibilidad”[xi]. Es obvia otrosí, en esta mofa de monserga, la impugnación, por parte del escritor moscovita, del “primado petrino”, dogma declarado igualmente en el Concilio Vaticano I[xii], denominado por él “sacrílego”[xiii]. Finalmente, sostiene que la infalibilidad pontificia supone la asunción de un absolutismo de cariz sociopolítico: “Antes, el mayor poder de la fe lo constituía la humildad, ahora el tiempo de la humildad ha llegado a su término y el Papa tiene el poder para suprimirla, porque le ha sido dado el poder para todo”[xiv].
Agradezcamos al Cielo por el Sumo Pontífice que tenemos ahora, por los que rigieron el Cuerpo místico de Jesucristo y por los que vendrán. Cada uno es un regalo propicio para cada tiempo. El Señor sabe más y nos concede lo que requerimos para nuestro bien integral, auténtico, no solo el de la comunidad cristiana, sino también el de nuestra sociedad civil. La cabeza visible de nuestra Madre y Maestra, la Iglesia, está llamada en todo momento a ser luminaria en medio de las tinieblas de este mundo, las de la razón – a la de veces ensoberbecidamente enceguecida – y las de la fe – en ocasiones mortecina o, por decir lo menos, adormecida –. Su vocación de marras es la que Jesús confió al rudo pescador de Galilea: “(…) Yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos” (Lc 22, 32). ¡Gracias, Santo Padre!
[i] Su silencio no respondió, sin embargo, a temor alguno. Todo aquel que expone la verdad sin reticencias y sin ambages, todo aquel que asume con “parresía” el “martirio” de la verdad, sabe que luego puede ser diana de denuestos sin cuento. El silencio de Pablo VI se parece, en todo caso, al de San José: “la abdicación de la palabra ante lo Insondable y lo Inmenso” (ERNESTO HELLO, citado por FEDERICO SUÁREZ, José, Esposo de María, Rialp, Madrid 1982, p. 30).
[ii] ROBERT SARAH, Dios o nada, Palabra, Madrid 2015, p. 106.
[iii] En una biografía de San Juan Bosco se cuenta que sus “biricchini” (sus muchachos “traviesos”) gritaban un día: “¡Viva Pío IX!”, y él los hizo callar, indicándoles seguidamente que coreasen más bien: “¡Viva el Papa!”. Ellos, sorprendidos, le preguntaron el porqué. Él les explicó el sentido: subrayar más la investidura y la dignidad que el hombre subyacente. Se entiende esto mejor teniendo en cuenta el contexto histórico, de colisión entre lo religioso y lo político (subsumido por el laicismo), en que vivió el maestro de Santo Domingo Savio (cf. HUGO WAST, Don Bosco y su tiempo. Educador nato, patrono de la juventud trabajadora, Palabra, Madrid 2000, pp. 143s).
[iv] Con todo, esta cualificación resulta sesgada, mermada, pues da al traste con el silencio orante y la reflexión sosegada de Giovanni Battista Montini antes de tomar una decisión: no suya, sino eclesial (cf. ˂https://www.fpablovi.org/semblanza-de-pablo-vi˃).
[v] Qué elocuentes son las palabras del entonces cardenal Ratzinger, pronunciadas en el a. 2004, a poco de subir al solio pontificio: “El Papa no es un monarca absoluto cuya voluntad sea ley, sino el custodio de la tradición auténtica y, con ello, el primer garante de la obediencia. Él no puede hacer lo que quiera, y por eso puede también oponerse a quienes quieren hacer lo que se les ocurre. Su ley no es la arbitrariedad, sino la obediencia de la fe” (JOSEPH RATZINGER, El desarrollo orgánico de la liturgia, en JOSEPH RATZINGER, Obras completas, vol. XI: Teología de la liturgia, BAC, Madrid 2014, p. 526).
[vi] Esta fórmula latina, correspondiente al miércoles de ceniza, puede traducirse de dos maneras: “Recuerda, hombre, que eres polvo y al polvo volverás” o “Recuerda, hombre, que eres polvo y en polvo te convertirás”.
[vii] JOSEPH RATZINGER, Liturgia: ¿mutable o inmutable? Preguntas a Joseph Ratzinger, en JOSEPH RATZINGER, op. cit., p. 467.
[viii] Ibidem, p. 468.
[ix] Como botón de muestra de esta posición recalcitrante y reaccionaria tenemos: “No creo que exista una categoría eclesiológica que pueda explicar la ausencia de relación entre el Vaticano II y el estado presente de la Iglesia católica. (…). El Concilio ha destruido un orden católico que no quería destruir y ha producido una crisis doctrinal que antes no había” (GIANNI BAGET, L’Anticristo, citado por ALESSANDRO GNOCCHI – MARIO PALMARO, La Bella Addormentata. Perché dopo il Vaticano II la Chiesa è entrata in crisi. Perché si risveglierà, Vallecchi, Firenze 2011, p. 6. La traducción es nuestra).
[x] CONCILIO VATICANO I, Constitución dogmática Pastor aeternus, cap. IV.
[xi] FIÓDOR M. DOSTOIEVSKI, Diario de un escritor. Crónicas, artículos, crítica y apuntes, Páginas de espuma, Madrid 2010, pp. 645s.
[xii] “Proclamamos, pues, y afirmamos, basándonos en los testimonios del Evangelio, que el primado de jurisdicción sobre la entera Iglesia de Dios ha sido prometido y conferido al bienaventurado Apóstol Pedro, por Cristo el Señor, de modo inmediato y directo” (CONCILIO VATICANO I, op. cit., cap. I).
[xiii] Cf. FIÓDOR M. DOSTOIEVSKI, op. cit., p. 646.
[xiv] Ibidem, pp. 646s.