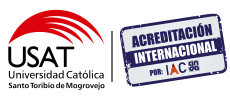El retorno al hechizo de las cuevas

Docente de la Facultad de Humanidades – USAT
Durante siglos de siglos nuestros ancestros miraron con reverencia al sol. Una mañana la curiosidad adelantó a uno de ellos y la audacia a una de sus manos para, al fin, vencer el miedo que siente todo animal ante el espectáculo magnífico y aterrador del fuego. Una vez capturado y angustiosamente preservado con antorchas, el humano empezó a delimitar sus propios espacios y, a salvo de los colmillos de la intemperie, obtuvo la calma que propició el arte y la palabra, al tiempo que emprendía la cocción de vegetales y carne de caza, el modelado de arcilla y metal, y el no menos irreversible modelado de su cuerpo y de su alma.
Como enseña La guerra del fuego (1981), la notable película de Jean Jacques Annaud, antes de semejante proeza dormíamos sueños sin sueños malamente acomodados sobre ramas de árboles sacudidas por las garras de hambrientas fieras al acecho. Blandiendo una tea, nuestra especie penetró en la espesura de los bosques, hizo retroceder a sus depredadores, usurpó las cuevas de los osos y alumbró con orgullo la vasta cueva de la noche.
El documental de Wener Herzog La cueva de los sueños olvidados (2010) es un homenaje a esta fabulosa aventura evocada por el insólito arte rupestre en las entrañas de una muralla rocosa al sur de Francia, grabado durante una serie de visitas restringidas con una cámara que, a lo largo de una angosta pasarela, avanza, gira, tiembla y calla. Jean Clottes, profesor de prehistoria allí presente, dice de pronto: “silencio, por favor. No se muevan. Vamos a oír el silencio de la cueva. Tal vez incluso nuestros propios latidos”.
La cueva de Chauvet Pont d’Arc, en el departamento de Ardèche, posee en sus cuatrocientos metros de profundidad, aparte de fósiles de especies extintas, la huella del pie de un niño junto al de un lobo y restos de carbón natural, una abrumadora cantidad de pinturas de 32 mil años de antigüedad, en un inusual estado de conservación explicado por el derrumbe de un risco que, hace milenios, selló su acceso dejando apenas un resquicio por donde, seguramente, afloró al exterior la leve corriente de aire que atrajo a Jean-Marie Chauvet y sus compañeros, una mañana de diciembre de 1994, a su impresionante descubrimiento.
Para un cineasta como Herzog, que pasó su infancia en una granja alejada de toda ciudad y conoció la existencia del cine recién a los once años, debió suponer un íntimo estremecimiento el adentrarse en esta caverna, atravesar templos de preciosas estalagmitas y estalactitas y, finalmente, alcanzar la visión de unas pinturas paleolíticas que, a falta de paredes lisas, utilizaron el curvo relieve de las superficies para dar a sus tumultuosas formas una verosimilitud dinámica que las volvía intimidantes, aun para un intruso de nuestra era.
Figuras de animales que parecen abrevar sobre una fuente de agua real, cabezas de caballos una sobre otra, cuerpos de leones superpuestos y hasta bisontes de ocho patas y un rinoceronte con numerosos cuernos sugiriendo movimiento en una suerte de protocine. “Nuestras luces avanzan errantes y tememos estar perturbando a estos hombres del paleolítico ocupados en sus trabajos. Sentimos que nos están observando”, dice la trémula voz del director, en su inconfundible inglés germánico.
A lo largo de su copiosa obra de ficción y no ficción, Herzog ha trazado perfiles de antihéroes que, al borde de geografías indómitas, empresas quiméricas, fondos de caos y perversidad y cualquier clase de imposible, han entreabierto con sus locuras y obsesiones los pliegues más insospechados de una humanidad de nuevo enigmática e inabarcada.
El alemán es igualmente famoso por haber pretendido la veracidad de sus rodajes hasta el punto de ordenar el efectivo traslado de un barco cuesta arriba en plena jungla amazónica en Fitzcarraldo (1982) y dirigir actores sumidos en un estado de hipnosis en Corazón de cristal (1976). Los científicos que estudian un remoto volcán, a los que entrevista en Into the inferno (2016), confiesan haber temido que les pidiera nada menos que descender al ardiente cráter.
Sin embargo, aunque haya filmado sobre las heladas planicies de la Antártida (Encuentros en el fin del mundo, 2008), sobre las calurosas playas del Caribe (Cobra Verde, 1988), entre nubes de mosquitos de un verano en Alaska (Grizzly Man, 2005), en el crudo invierno de la taiga siberiana (Happy people, 2011) o en las intrincadas selvas del Perú (Aguirre, la cólera de Dios, 1972), a Herzog le han interesado, más que los escenarios majestuosos de la naturaleza, los paisajes más extremos del increíble corazón humano. Ha viajado a los cinco continentes para vérselas con exploradores enfrentados a la desolación, con un aventurero de origen miserable que acaba sucesivamente como esclavista y rebelde, con un desertor de la sociedad que se siente llamado a salvar a unos osos que acaban por devorarlo, con un solitario trampero que se aleja de su familia para vivir períodos de sobrevivencia en actos de coraje sin testigos, o con un codicioso buscador de oro que rompe la cuerda que lo ataba a la civilización.
Herzog merodea los misterios de Chauvet alternando las miradas de distintos expertos. Geólogos, paleontólogos, historiadores del arte, un arqueólogo que fue malabarista en un circo y un distinguido perfumista, que intentan, con sus hipótesis, sus mediciones, sus pantallas y sus recreaciones de armas y flautas prehistóricas, siquiera rozar la mente de aquellos antepasados, la reconstrucción de cuya mirada es también, sin duda, un propósito irrealizable. Nada de lo cual es por fortuna una pésima noticia. La cueva de los sueños olvidados nos recuerda que habitamos la ínfima porción de una enormidad de tiempo y de espacio, pero también que el humano es él solo una infinitud para sí mismo.
En la mitología griega, Prometeo robó el fuego de los dioses para concederlo a los mortales. El despiadado castigo que le impuso Zeus no detuvo la posterior aparición de la técnica en el alba de la humanidad. En Chauvet, como en Lascaux, Altamira –o en las cuevas de Toquepala en Perú–, el primitivo que realizó las finas ilustraciones de los cuadrúpedos que antes lo habían aterrorizado parecía aspirar a cierta posesión de lo existente gracias al rito de la representación. El haber profanado oscuridades que le estaban vedadas, merced al fuego recién conquistado, le dio la certeza de haber franqueado una frontera y de habitar un universo paralelo.
Joseph Campbell cree que el útero de la madre, en que no hay noche ni día, ha sido para todos los pueblos un símbolo de la eternidad, el paraíso al que se teme volver una vez adquirida la incipiente individualidad. Según Juhani Pallasmaa, ya que “nuestra experiencia sensorial del mundo se origina en la sensación interior de la boca”, la cavidad bucal es “el origen más arcaico del espacio arquitectónico”.
Sea como sea, ningún panel en toda la cueva más subyugante que aquel donde, según los estudios, el mismo artista de todo Chauvet ha plasmado sus propias manos tal número de veces que hace pensar, más que en una firma de autor, en las consecuencias de un inconjurable hechizo. El éxtasis que suscita comprobar el inusitado poder de tan frágiles extremidades. No extraña que el propio Herzog cierre su documental con el primer plano del espléndido negativo de la mano de aquel artista desconocido.
Poco antes del final, Jean Clottes cuestiona la confiada denominación de homo sapiens con que solemos catalogar a nuestra especie. En lugar de seres que realmente “saben”, dice, somos más bien homo spiritualis. El joven arqueólogo Julien Monney recuerda la anécdota de un etnógrafo que, con la ayuda de un aborigen australiano, dio con unas hermosas pinturas rupestres. “Al ver su deterioro, el nativo se entristeció. Al rato volvió y se puso a reteñir unas líneas. Allí tienen la tradición de retocar las pinturas. El occidental preguntó «¿por qué estás pintando?». Aquel hombre contestó: «yo no estoy pintando; es la mano del espíritu la que está pintando»”.