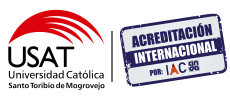Enseñar es estar juntos para aprender a estar solos

Docente de la Facultad de Humanidades USAT
La calidad de una sociedad es la calidad de sus maestros. Aún no rompemos en el país el círculo vicioso de un oficio mal entendido y remunerado, que desanima a los talentos y deja las aulas en manos a menudo indignas que explican el desprestigio que, finalmente, lleva a una parte de la sociedad a persistir en su desdén de esta profesión.
Aquí un homenaje a los buenos maestros y, en especial, a mi padre en quien enseñar –desde sus inicios en la Piura andina y rural– siempre fue una vocación, un arte y un gozo contagiante.
A Higinio, mi padre y mi primer maestro
Era pequeño, cabía en los brazos de mi padre, y él me sentó una noche en la amplia cama de su cuarto para pedirme que le contara una historia que yo mismo pudiera inventar. Recuerdo que empecé a hablar de un monstruo y que decía “y luego”, “y luego, “y luego”.
Con sumo tacto, de pronto, mi papá se introdujo en medio de mi relato y me dijo con afecto: “dices varias veces «y luego»; quizá podrías decir también «después», «seguidamente», «más tarde».” Y reanudé mi fantasía, a la que debió seguir mi sueño profundo a su lado culminada mi tarea. Aquella noche no escuché un cuento para dormir, sino que aprendí que amar es también enseñar a estar solo, prepararse para cuando no se esté más en casa y la vida deba escribir su propia historia.
Enseñar es alentar la palabra del otro.
Para un niño todo es nuevo: lo inusual es lo común y lo común lo extraño. Pasados los años, caí en la cuenta de que aquella noche había descubierto la existencia de la palabra y adquirido una conciencia del lenguaje que me depararía el placer de la lectura, así como la obstinación por escribir.
Pero a la sapiencia con que mi padre corrigió mi primer cuento debo algo más: la dedicación a una tarea que me abruma y fascina, que me proporciona los deleites de la comunicación y me maravilla como un hecho sobrehumano e inexplicable: el ejercicio de la docencia. La universitaria en particular.
Descubrí que en mi camino nadie puede usurpar mis pasos, aunque se trate de una aventura que no siempre estará en mis manos. Era como si mi papá me hubiera dicho: “eres mi hijo y además soy profesor, pero solo te propongo una ayuda que tú decidirás aceptar o no”.
«Cada instante en el aula es un suceso único y fugaz y, por ello, enseñar y aprender no son solo medios para acceder a ciertos resultados.»
Andado el tiempo, me pregunto: ¿qué derecho tengo a que un público me regale su atención? ¿Por qué soy yo el que dispone de un lugar que otros podrían también ocupar? ¿Lo que enseño “lo sé” o solamente “lo digo”? ¿Merezco que me llamen “maestro”?
Enseñar es temblar antes de entrar en escena, sentir miedo de fallar en el curso de la representación que es cada clase. Tener pánico de que me falte la voz y las ideas me rehúyan justo en el punto al que llegue por obra de una consulta insospechada.
Enseñar es sentir el vértigo de dirigir un movimiento colectivo a lo largo de paisajes que desfilan alrededor. Leer en los rostros una confusión que pide ayuda, que suscita en mí un poder que desconocía. Detectar también los gestos de la comprensión y la curiosidad, fulgores del espíritu que prueban que nos relacionamos y que habitamos el mismo espacio.
Enseño para no sentirme solo en el universo.
Igualmente, enseñar es afligirse ante la infructuosidad del esfuerzo o los daños de la desidia. Brincar de dicha ante la aprobación de quien repetía la asignatura y alzaba al fin el vuelo tras un prolongado combate, rebeldía ante el destino más bella que el triunfo de quien aprende sin demora y por costumbre.
Seguir charlando concluida la clase y extender los debates del pasillo en torno a un café. Ser de repente el depositario de unas confidencias y ver que un estudiante regresa para liberar sus lágrimas amontonadas o alumbrar las paredes con el sol de su entusiasmo.
¿Cómo llegó a ocurrir todo esto? En el mercado mi vendedor de frutas y yo tratamos sobre otros asuntos que no son ya peras o duraznos. Un negocio, un taller, una oficina, un consultorio médico es también el hecho imprevisible y hermoso de unos seres humanos que se encuentran.
«Humillar a un muchacho sería pisotear el alumno que fuimos y olvidar que todos somos pequeños delante del mundo.»
Mirando a mi padre aprendí que el buen maestro aparece ya en la forma de saludar por la calle. Enseñando descubrí que la autoridad no se gana intimidando, irguiéndonos distantes y perfectos. Que la seriedad no está reñida con el buen humor y que anteponer el aprecio y la cortesía hace agradable la sala más humilde.
Si enseñar es una forma de conversar, la cordialidad torna cristalino el aire entre las partes. Sin duda, humillar a un muchacho sería pisotear el alumno que fuimos y olvidar que todos somos pequeños delante del mundo. No socorrer a una debilidad natural es resignarnos a que nos abandonen el día en que también trastabillemos.
Enseñar es admitir que nunca estamos totalmente preparados; que no sabemos cómo, no teniendo nada al inicio, durante la magia de una hora de clase llegamos a rozar la inmensidad. Cómo una extraña valentía nos arroja indefensos a la arena y poco a poco nos transformamos hasta que nuestras manos dirigen ya a una orquesta. Al terminar cada vez –la garganta reseca, los talones oprimidos–, miramos hacia atrás y comprendemos que éramos gigantes sostenidos por nuestros alumnos, que sus voces y silencios nos lo habían dado todo.
Llegada la noche el corazón acepta que la jornada no podrá repetirse. Que cada instante en el aula es un suceso único y fugaz y que, por ello, enseñar y aprender no son solo medios para acceder a ciertos resultados. Que tienen grandeza por sí solos y que los informes y estándares administrativos no darán nunca con su esencia. Que enseñar y aprender solo tienen sentido cuando provienen del amor, que es la forma más pura del deber. “Nada puede corromper a quien hace lo que ama”, dice el profesor italiano Nuccio Ordine.
«Enseñamos no para resolver problemas y cuestiones, sino más bien para descubrirlos allí donde creíamos que todo estaba claro.»
Finalmente, enseñar no es brindar una sabiduría sino inculcar el deseo de ella. Enseñamos no para resolver problemas y cuestiones. Sino más bien para descubrirlos allí donde creíamos que todo estaba claro. “Las afirmaciones tienden a aislar; las preguntas unen”, dice Alberto Manguel. Diría también que las respuestas cierran en tanto que las preguntas abren y nos permiten confirmar que ver juntos es ver más. La certeza de que no estamos hechos de lo que nos llena sino de aquello que soñamos. “Soy del tamaño de lo que veo y no de mi estatura”, decía el poeta Fernando Pessoa.
Ahora que acabo de ser padre, tengo impaciencia de escuchar a mi hijo decir sus primeros vocablos y contar sus primeras historias, él que con su nueva mirada de las cosas me hará ver que no eran todas.
Mientras tanto le voy hablando y mucho para estar todo lo que pueda dentro de él cuando –un día inevitable y ojalá lejano– no pueda estar más junto a él.