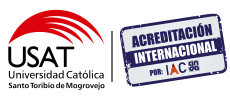Articulos Filosofía y Teología
La dignidad de tener secretos

Víctor Hugo Palacios Cruz
Escritor y filósofo
Escribe Saint-Exupéry en El Principito: “lo que embellece al desierto es que esconde un pozo en cualquier parte. Me sorprendí, pues, al comprender el misterioso resplandor de la arena. Cuando era muchachito vivía yo en una antigua casa y la leyenda contaba que allí había un tesoro escondido. Sin duda, nadie supo descubrirlo y quizá nadie lo buscó. Pero encantaba toda la casa”.
La pregunta tiene una magia que la respuesta desencanta. La respuesta despeja, clarifica; es una luz que delimita el espacio. La pregunta, en cambio, vislumbra una existencia más allá de la percepción; presiente una amplitud debajo de la superficie. Preguntar es ensanchar la morada que habitamos. Como Sherezada en Las mil y una noches, regalarle otro día a una vida irremediablemente finita.
Me temo, sin embargo, que hemos perdido el gusto por la espera, el gusto por el camino. “Nadie comprende el valor de un vestido sino la muchacha que no se lo puede pagar”, decía Marcel Proust. En ningún otro corazón la prenda vedada será objeto de la fantasía y la ilusión. Formas de apropiación más duraderas y apasionadas que la misma posesión material. Como la sabiduría, objeto de un perpetuo anhelo.
Durante buen tiempo, conocer fue el fruto de una conquista. Había que andar hasta una biblioteca, escuchar a un maestro, realizar un viaje, observar la naturaleza atentamente. Incluso escribir a solas. El tiempo y el esfuerzo otorgaban al hallazgo la magnitud de una experiencia extraordinaria. Lo aprendido se volvía tan nuestro como un acontecimiento biográfico o una facción del rostro.
En 1623 Galileo escribió que el cosmos era un gigantesco libro compuesto de signos matemáticos. Un libro tiene un inicio y un fin; con el adecuado dominio del idioma la totalidad de sus páginas será descifrada. En 1637 René Descartes declaró que, siguiendo escrupulosamente el método correcto, «no habrán verdades tan lejanas que no podamos alcanzar, ni tan ocultas que no podamos descubrir». Entre el científico italiano y el filósofo francés, la humanidad se prometió a sí misma una clarividencia divina. El universo debía adquirir tal nitidez que el venerable misterio no podía sino volverse insoportable.
Poco después, en el siglo XVIII, La Mettrie publicó su obra titulada El hombre-máquina; en el XIX Franz Joseph Gall afirmó que los actos personales se deducían del aspecto de la cara y la forma del cráneo; y en el XX Skinner vio en la libertad un mito que el análisis científico de la conducta desechaba para siempre. El solemne anuncio de la ciencia absoluta indujo el empobrecimiento del mundo y el humano fue reducido a unas cuantas fórmulas o al mezquino inventario de Buckminster Fuller: “bípedo de 28 articulaciones de base adaptable, una planta de reducción electroquímica integral con capacidad de almacenaje separado de extractos especiales de energía en baterías de almacenamiento para la consiguiente activación de miles de bombas hidráulicas y neumáticas con movimiento incorporado”.
El desprestigio del misterio trajo el desprestigio del conocimiento. El acceso instantáneo a la información gracias a los medios electrónicos provoca hoy el mismo efecto que Platón sospechó en la aparición de los libros: el olvido y una falsa sensación de sabiduría, relajadas nuestras facultades por culpa de la certeza de tenerlo todo reunido en una memoria digital. Sin duda, no enamora al alma lo que sucede con facilidad. Toda seducción precisa algo de intriga y de dificultad. ¿Cómo son nuestros afectos años después de que Facebook llamara a un simple click “solicitud de amistad”?
Nuestras pantallas domésticas y portátiles han instaurado la tiranía de la transparencia. En 1984, la novela de George Orwell, cámaras invasivas al servicio de un régimen totalitario vigilaban hasta el reducto más privado de los ciudadanos. En nuestro tiempo, es el público el que ausculta la intimidad del vecino de fama ocasional. Somos los depravados soberanos que se regodean escuchando las confesiones de un invitado de televisión; u observando el dolor de la víctima de un accidente a quien un periodista le asesta un micrófono. Durante los recientes desastres en el norte del Perú, numerosos hogares fueron inundados por el agua sucia de los ríos y por la turbia intrusión de una prensa indecorosa.
Recíprocamente, un estado de ánimo se sabe real ya no en la reflexión solitaria o en compañía del prójimo, sino en la publicación inmediata en una red social. En cualquier transporte público se oyen confidencias indeseables. Byung-Chul Han dice que esta exhibición generalizada ha dejado de ser el producto de un interrogatorio policial para ser ahora la práctica alegre, cotidiana y, además, voluntaria de internautas que dejan en manos de otros un caudal de datos imprevisiblemente aprovechables. Cada navegación en la red es un punto más en el trazo de nuestra huella digital.
En una reciente entrevista, George Steiner definió la dignidad humana como la capacidad de “tener secretos”. “Pagar para que alguien escuche tus intimidades me asquea”, añadió aludiendo al psicoanálisis. En efecto, hay un recato de la ropa, pero también un recato de la palabra y la conducta. El pudor demarca un interior y lo separa de la luz pública. Acota un recinto que detiene la igualadora claridad de la intemperie creando una penumbra protectora, una casa que –donde quiera que vayamos– nadie podrá vulnerar. “Es el secreto lo que nos hace fuertes”, agrega Steiner.
La visibilidad de lo privado, por el contrario, derriba la valla indispensable. Más que desnudarnos, la exposición nos vuelve transparentes. El yo se hace aire y cobra la irrealidad de lo volátil. Sartre decía que “la vergüenza no es sino el sentimiento de tener mi ser afuera, sin defensa alguna, enteramente iluminado”.
El silencio custodia, atesora para alguien. Aunque lo albergado parezca poco, el hecho de escapar al escrutinio ajeno lo inviste de grandeza. Le restituye el misterio. “Cámara irrisoria, seguramente –dice Julio Ramón Ribeyro–, que no guarda a lo mejor más que un montículo de pedregullo, pero que los ojos del amigo convertían en lo que él quería ver: lo irremplazable”.
¿Querer verlo todo no es, por último, la reacción natural de una inseguridad terrible? Nietzsche preguntaba: “¿no es la necesidad de conocer la voluntad de descubrir en todo lo extraño, poco habitual y problemático, algo que no nos intranquilice más?” Ninguna fuente mayor de miedo que el asomo de lo desconocido. El cosmonauta Yuri Gagarin volvió a tierra una mañana de 1961, tras culminar el primer vuelo de un ser humano fuera de la Tierra. Fue el Jefe de la Unión Soviética Nikita Jrushev quien, cómodamente sentado en su despacho, habló a la prensa internacional: “Gagarin estuvo en el espacio y no vio a ningún Dios allí”. Lo que realmente dijo el viajero ruso fue distinto: “pobladores del mundo, preservemos esta belleza, no la destruyamos”.