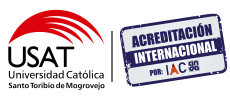Articulos Cultura Filosofía y Teología Opinión
La penitencia amorosa de Santa Rosa de Lima: si Dios fue su centro, no hubo en ella descentramiento

Capellán de la Facultad de Humanidades USAT
No pretendo escribir una biografía breve de Rosa de Santa María, patrona de Lima y del Perú (declaración que se remonta al año 1669) y patrona de América y Filipinas (reconocida así solemnemente el a. 1670). Basta acceder a las biografías en físico o en la web. Tengo en consideración para este artículo el siguiente libro: J. A. DEL BUSTO, Santa Rosa de Lima, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima 2016. José Antonio del Busto Duthurburu (1932-2006), quien fuese miembro de la Academia Nacional de la Historia (Instituto Histórico del Perú), escribió, a su vez, la biografía de San Martín de Porres. Ambas biografías merecen nuestra lectura atenta, crítica y enjundiosa. Se distancian, dígase de paso, de cierto estilo hagiográfico, superado ya en nuestros tiempos, en el que se podía hallar, por ejemplo, “la «biografía» de una chiquilla tan santa que según su biógrafo «se negaba de recién nacida a chupar los sábados del pecho de su madre, porque tradicionalmente el sábado es un día consagrado a la Virgen María»” (J. M. JAVIERRE, Juan de la Cruz. Un caso límite, Sígueme, Salamanca 2006, p. 19). Lo que viene a continuación se inspira en la biografía citada y se deduce como suma de impresiones, subjetivas sin rubor, de cuanto allí leído. No es un resumen ni una antología de textos ni una reseña bibliográfica ni un centón frustrado. Es, en todo caso, una paráfrasis leal y libre al mismo tiempo.
Entre los años 1586 y 1617, la Ciudad de los Reyes vio germinar, florecer y marchitarse su flor más preciada, Isabel Flores de Oliva. Por aquella época hubo en el Perú cuatro santos más: Santo Toribio de Mogrovejo (1538-1606), San Francisco Solano (1549-1610), San Martín de Porres (1579-1639) y San Juan Macías (1585-1645). Además, una beata (Ana de los Ángeles Monteagudo, 1602-1686), ocho siervos de Dios y veinte muertos en olor de santidad (cf. J. A. DEL BUSTO, op. cit., p. 29). Esta explosión de plenitud de vida cristiana en el virreinato del Perú ofreció a las Indias Occidentales los dos primeros ejemplares de santidad: nuestra Rosa de Lima (el primer efluvio americano de santidad reconocido oficialmente por la Iglesia universal) y la Azucena de Quito, Santa Mariana de Jesús Paredes (1618-1645). No me resisto a comparar el enjambre de santidad del Perú colonial con el de España, en el Siglo de Oro (descuellan los místicos de tomo y lomo, entre otros), y el de Turín, en el siglo XIX (se destacan los llamados “santos sociales”, entre ellos: San Juan Bosco).
La figura de Santa Rosa de Lima resulta de hecho desconcertante, enigmática, atípica. Acercarse a ella es difícil porque “lo que dijo es poco, lo que escribió fue menos, y lo que la gente opinó fue bastante más” (ibidem, p. 15). Cuando se opina mucho, de lejos o de fuera, hay que andar precavidos, pero sin sospechas malevolentes ni prejuicios petrificados. Y cuando se ignora en demasía sobre lo ajeno se excava sin descanso en la mina de oro de la fantasía más calenturienta. ¿Cómo asomarse, entonces, lo más objetivamente posible, a Rosa de Lima? Sobre todo, a través de sus escritos y de los testimonios recogidos en los respectivos procesos canónicos que arribaron a su beatificación (realizada en Roma, por el Papa Clemente IX, en el año 1668) y canonización (llevada a cabo, igualmente, en Roma, por el Papa Clemente X, el 12 de abril de 1671).
La oración colecta de la Misa en la Solemnidad de Santa Rosa reconoce en ella tres cualidades: su apartamiento del mundo, su encendido amor a Dios y su consagración a Él mediante de la austeridad de su penitencia (cf. MISAL ROMANO, p.761). ¡Cuántas más quedarán en el baúl de los olvidos! Su espíritu de penitencia, entendida aquí como virtud (no como sacramento), fue grandílocuo, políglota. Nos habla con esplendidez mil lenguajes, que hemos de descifrar desde la fe, en desposorio con la razón. Tuvo, sin conocer quizá la terminología teológica, mortificaciones activas y pasivas, internas y externas, físicas y espirituales. Todas embutidas en el misterio de la Cruz: “Esta es la única verdadera escala del paraíso, fuera de la Cruz no hay otra por donde subir al cielo” (Son palabras de nuestra santa, citadas por el Catecismo de la Iglesia Católica, n. 618). El mismo Catecismo nos recuerda las finalidades de la penitencia: prepararnos para determinadas fiestas litúrgicas de envergadura, adquirir el dominio sobre nuestros instintos y la libertad del corazón (cf. n. 2043). Y, en otro pasaje, aúna las obras exteriores de penitencia (“el saco y la ceniza” bíblicos, el ayuno, la abstinencia, la mortificación de los sentidos externos, etc.) con la penitencia interior (cf. n. 1430). Sin contraponerlas, busca su interrelación armónica: “Sin ella [esta última], las obras de penitencia permanecen estériles y engañosas; por el contrario, la conversión interior impulsa a la expresión de esta actitud por medio de signos visibles, gestos y obras de penitencia” (ibidem). La penitencia cristiana será, entonces, un medio (nunca un fin) de purificación, rehabilitación, crecimiento, reparación, corredención. Mira al yo, pero también al tú (viviente o difunto). Es, sin división, individual y eclesial: “Ahora me alegro de sufrir por ustedes, porque de esta manera voy completando en mi propio cuerpo lo que falta a los sufrimientos de Cristo, para bien de su cuerpo que es la Iglesia” (Col 1, 24). Trasciende los límites de la Iglesia, al encuentro del mundo no cristiano y no creyente. No es ningún “complejo” ni enfermedad psíquica (cf. infra). No hay en ella resabio alguno de fanatismo, la desviación más perturbadora y deplorable de la experiencia religiosa. No es autodestrucción, sino salud vigorosa y salvación graciosa. Es vida; si queremos, es también muerte: del vicio, del defecto, del pecado, de la pena; pero, para gozar sin término la vida en abundancia que nos ha conquistado Cristo con cada gota de su sangre. De seis instrumentos de penitencia corporal habría hecho recurso Santa Rosa: guantes de piel de buitre, cilicios de metal, latiguillos para disciplinarse, una corona de púas, la alcayata que sostenía sus cabellos cuando oraba somnolienta en su ermita; y la cadena de hierro, de 30 eslabones, que llevaba ceñida a la cintura y cerrada con candado (cf. J. A. DEL BUSTO, op. cit., pp. 125-140).
Nos es lícito preguntarnos: ¿fue su madre su mayor penitencia? ¿Por mor de su madre llegó a ser santa? Desde luego no por haberla motivado positivamente, sino por haberla perseguido de continuo “martirialmente”. A primera vista parece que su madre, María de Oliva y Herrera, le hizo la vida imposible. Su genio era fuerte y dominante, propensa al qué dirán los demás y a la emergencia social (cf. ibidem, pp. 40-41). A la intuición femenina no se le escapan fácilmente los detalles ni lo que se sale de madre. Por eso, María estaba como al acecho respecto de las “excentricidades” de su hija. No había en ella mala voluntad. Quería bien a su hija, como madre genuina. Trataba de corregir cuanto no divisaba sensato. Rosa se las arreglaba para ocultarle su intimidad, conocida hasta el tuétano e invadida solo por Dios. No quería obstáculos en su vida de oración y penitencia: “Con su adultez ubicó a su madre en su debido lugar y cobró total autonomía personal: optó por callar y hacer, actuar y no omitir, vivir y disimular, pero nunca recurrir a la mentira” (ibidem, p. 295). De seguro que Santa Rosa no tuvo ojeriza a su madre. La amó sinceramente, por Dios y desde Él. Sufrió en silencio, en la oscuridad de sus vericuetos, sus intromisiones, sus infidencias. La sobrellevó, más que soportó. Fue su mejor y preciado trampolín a la santidad. Y lo agradecería infinitamente en su corazón, una vez realizada su más sabia elección: “Frente a sus divergencias con su madre, autora de sus días, y las convergencias con Dios, autor del Universo, Rosa prefirió al Creador” (ibidem, p. 297).
¿Tuvo salud suficiente Rosa de Lima para tamañas penitencias? ¿Qué enfermedades padeció? Se señalan las siguientes, concomitantes o subsiguientes: “cefalalgia, gota, mal de ijada, tuberculosis y hemiplejia [en su lecho de muerte]” (ibidem, p. 329). En aquellos tiempos los conocimientos médicos y científicos eran, evidentemente, limitados, mucho menores en relación con los nuestros. Se valoraba más la salud del alma que la del cuerpo (cf. infra). Nuestra santa “se sentía segura [respecto de su salud], tenía un rostro sonrosado y saludable, la cara llena, el cuerpo recio y el carácter luchador. (…). En ningún caso era negligente con su salud y vida. (…). Pero Rosa, sin querer, se engañaba y, también, impensadamente, engañaba a los demás. La enfermedad, al parecer, solo se evidenció en ella al final de su vida” (ibidem, pp. 298-299). Una prueba de este doble “engaño”, sin voluntariedad ni malicia, es el siguiente atestado de un presbítero jesuita: “Ni (…) se adelgazaba en lo exterior, ni se enflaquecía, ni se le quebraba el buen color y semblante de su rostro [a pesar de sus penitencias y substracción de alimentos]” (ibidem, p. 325). Careciendo de los instrumentos técnicos hodiernos, ¿cómo habría sabido Rosa de Lima si estaba bien o mal, inmersa en una situación grave o leve, a juzgar, ella misma o los demás, por la apariencia de su buen aspecto físico? En ella se cumplió a pies juntillas el refrán: “Las apariencias engañan”. Y llega el momento, tarde o temprano, en que las apariencias se resquebrajan y desvelan la verdad: “Su salud se comenzó a deteriorar hacia 1612. Al año siguiente, Rosa dio las primeras muestras de agotamiento y, en 1614, no pudo trabajar como solía hacerlo” (ibidem, p. 299). La delicadeza de su conciencia, la renuencia a la publicidad de su universo interior y las alturas de su vida de comunión con Dios complicaron todavía más las cosas: “Como en lo posible Rosa callaba sus males, nadie intuyó que estaba enferma. Ella misma, probablemente, tampoco vislumbró su mal” (ibidem, p. 300). Se sabe, asimismo, que comer más o menos no dependía solo de su voluntad, sino también de las inevitables respuestas orgánicas de su cuerpo: si comía más de lo que había acostumbrado a su estómago por la abstinencia y el ayuno, reaccionaba con intensos dolores de vientre y bascas (cf. ibidem, p. 296). La penitencia corporal referida a la alimentación agudizó, sin duda, sus enfermedades y la debilitaron sobremanera, sin quererlo desquiciadamente ni esperárselo. Con todo, en absoluto podría aseverarse que aquellas sean “creación” de Rosa, “artificio” del laboratorio místico de su fe. Ni la imaginamos premeditando una suerte de suicidio lento y progresivo, al modo jainista o “jinista” (“suicidio místico”, por hambre o inanición, permitido solo a los monjes, laicos ancianos y enfermos incurables: cf. M. GUERRA, Historia de las religiones, BAC, Madrid 1999, p. 252).
¿No se excedió Santa Rosa en sus penitencias? ¿Fueron estas extravagancias? Esbocemos el contexto histórico. Cada pez en su agua: “Lo propio es situarse en el tiempo, compenetrarse en él y solo en estas condiciones comprender, analizar y describir. Si no es así, toda interpretación resulta falsa. No debe olvidarse que al pez hay que estudiarlo en el agua, en su agua, porque otra agua, sencillamente, tendría otra densidad, otra luminosidad, otra salinidad, otra viscosidad, otra temperatura. Todo pez tiene su propia agua y toda agua no le sirve a cualquier pez” (J. A. DEL BUSTO, San Martín de Porras, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima 2016, p. 15). Cada uno es hijo de su tiempo y condicionado por él, aunque el santo lo trascienda. En la Colonia se consideraba el cuerpo como “un medio para el espíritu. Los santos virreinales lo veían así, por eso lo combatían y acallaban sus demandas. El castigo corporal era como domar a la fiera, domesticarla y hacerla sumisa. (…) Al final se podía hablar del «pobrecito» cuerpo, castigado y dolido, pero trocado en instrumento de salvación. El cuerpo, según los cristianos de aquella época, tenía algo de demonio; el alma, algo de Dios” (J. A. DEL BUSTO, Santa Rosa de Lima, op. cit., p. 331). La historia occidental de nuestra percepción del cuerpo ha transitado desde un cierto desprecio maniqueo o subordinación servil al alma hacia un desmesurado aprecio o mimo cuasi idolátrico (como si al espíritu se le hubiese condenado al ostracismo). Rosa actuó en consecuencia, aclimatándose a sus coordenadas histórico-geográficas, lejos de ser un meteorito. Sin embargo, “por sus grandes penitencias y privaciones, algunos han creído ver en Rosa una situación anómala. (…) Rosa, desde toda óptica, fue una penitente sana. (…) En su penitencia no hay ninguna sensación de gratificante egoísmo que se complace en la penitencia por la penitencia misma [lo cual sabría a aberrante masoquismo]. Si se le prohíbe, tampoco existe frustración. Es ajena a la fruición y a la desilusión. No posee deseo, apetencia o anhelo de castigo (…)” (ibidem, pp. 293-294). Será la obediencia eclesial, a sus confesores y directores espirituales, la que morigerará su penitencia, manteniendo el equilibrio racional y el punto medio entre los extremos: “La obediencia era el fiel de su balanza y Dios el norte de su brújula” (ibidem, p. 294). No desconoce ilusamente parámetros, los cuales dictaminan su ecuanimidad: “Los límites morales están dados por sus confesores, por su salud personal y por sus deberes de estado. Rosa no atenta contra ellos: pecaría en forma mortal” (ibidem). En la mentalidad moderna, ciertos aspectos de la santidad, como la penitencia corpórea, son considerados “rarezas patológicas”. Cuando, por el contrario, “la virtud no pide tratamiento médico o psiquiátrico” (ibidem, p. 332); y si lo reclama, incluso con perentoria necesidad, se trata de pseudovirtud o santidad ficticia, como la de los “alumbrados” de la misma época de Santa Rosa, aquí y allí. La penitencia de Rosa se sitúa en el hábitat del amor y únicamente allí se redime de todo malentendido (antinaturalista o antihumano) o de ser tipificado como soberano dislate: “En la forma de sacrificio amoroso, gastando todo lo que poseemos para demostrar nuestra devoción, la disciplina ascética más severa puede ser el fruto de un sentimiento religioso sensiblemente optimista [mejor aún, positivo]” (W. JAMES, Las variedades de la experiencia religiosa. Estudio de la naturaleza humana, tomo II, Lectorum, México, D. F. 2006, p. 40. Esta aserción perspicaz corresponde a William James, médico, psicólogo y filósofo norteamericano, uno de los padres de la Psicología de la Religión, hermano del escritor Henry James).
En la actualidad, en resumidas cuentas, reconocemos que “el camino de la santidad es difícil de comprender, pero no imposible de entender” (J. A. DEL BUSTO, Santa Rosa de Lima, op. cit., p. 332). Sostenemos la firme convicción de que solo un santo juzga e interpreta plenamente a otro y solo entrambos la compenetración es cabal, deliciosa, envidiable. Nos quedamos, en gran medida, fuera de órbita, desorientados, abrumados, un tanto desalentados, sencillamente porque aún estamos lejos de haber asumido con seriedad y exigencia la llamada universal a la santidad.