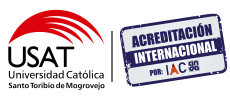Los libros en la era digital

filósofo y profesor de la USAT
En verdad, el fin de los libros no es un debate nuevo. En 1831 Alphonse Lamartine escribía: “el pensamiento se expandirá por el mundo con la rapidez de la luz, concebido al instante, instantáneamente escrito, entendido de inmediato”, sin llegar a “madurar y acumularse en la forma, morosa y tardía, de un libro. Hoy el único libro posible es un periódico”. En 1889, tras el fonógrafo de Thomas Alva Edison, Philip Hubert anunció que “muchos libros y relatos no se darán más a la imprenta, sino que llegarán a manos de los lectores –mejor dicho, los oyentes– en forma de fonogramas”. Las fonotecas sustituirán a las librerías. Alguien comentó que las damas “no dirán, al hablar de un autor de éxito: ‘¡Qué gran escritor!’, sino que temblando de emoción suspirarán: ‘¡Qué voz tan seductora y emocionante tiene este narrador!’”
Pero el libro sobrevivió al periódico y al fonógrafo, y al cine y la televisión.
El libro, comenta Umberto Eco, “es como la cuchara, el martillo, la rueda, las tijeras. Una vez que se han inventado, no se puede hacer nada mejor”. Él “ha superado sus pruebas y no se ve cómo podríamos hacer nada mejor para desempeñar esa misma función. Quizá evolucionen sus componentes, quizá sus páginas dejen de ser de papel. Pero seguirá siendo lo que es”.
En 1964 Marshall McLuhan delcaró: “el medio es el mensaje”. Su observación es especialmente lúcida en la era de la digitalización de la vida y la cultura. En efecto, el paso del papel a la pantalla no ha sido solo un cambio de recipiente. Ha supuesto en realidad una alteración profunda de las condiciones del contenido y de su relación con los lectores.
Un e-book, por ejemplo, crea un escenario inédito en que se decide el tipo de pantalla, el tamaño de letra, la tipografía o el diseño de página en que discurrirá una lectura sometida a otras tentaciones: traducción automática del texto a otro idioma; búsqueda en diccionarios; videos que amplían lo leído; la opción de escuchar el texto; visitar virtualmente los lugares citados, jugar con el videojuego inspirado en el libro; ver una película basada en su historia, y todo sin mudar de soporte.
Ahora bien, ¿es que antes de esta magia tecnológica la lectura de un libro era absolutamente plana, incapaz de enlaces y desvíos? Leyendo poesía, ¿no se oían los cascos de los caballos de los conquistadores?; leyendo historia, ¿no se sudaba frío ante el inminente asesinato de Julio César a manos de Bruto?; leyendo filosofía, ¿no se trasladaba uno a cielos y abismos imposibles en 3-D?
Ciertamente, la estrechez del sms o Twitter no ahoga sino que abre nuevas formas de poesía. Aunque hay que decir que el haiku japonés, en un contexto cultural distinto, claro, se adelantó unos siglos. De cualquier modo, el entorno digital alienta unos géneros y desfavorece otros. Atlas, diccionarios, enciclopedias y gramáticas se adaptan fácilmente al soporte electrónico, precisamente por la índole fragmentaria y discontinua de su contenido. Ellos son los primeros libros que dejarán de imprimirse. Por su parte, en un reino de blogs y redes sociales, los ensayos, las novelas y otros formatos que piden una compañía duradera encuentran cada vez menos viajeros.
Las nuevas generaciones leen y a la vez oyen música o abren su Facebook. Ello obliga a los escritores, como a cualquier agente audiovisual, a puntuar sus obras de segmentos separables y sobresaltos calculados para avivar el interés. No se concibe ya un lector paciente y fiel, sino un receptor con cuyos estímulos circundantes es inevitable competir. Los textos virarán hacia lo llamativo, breve e inconexo.
Pese a todo, y aunque los datos recientes revelen un estancamiento en la venta de libros electrónicos y la desaparición de los impresos no parezca inminente, los discursos y las nostalgias son solo hormigas intentando detener a un elefante. La historia camina siempre en la misma dirección, derechamente hacia lo desconocido.
¿Qué perderíamos si los libros se dejaran de imprimir o conservar? Hace veinticinco siglos Platón intuyó algo peor que esta imaginaria apocalipsis. De hecho, la invención de los escritos causó su disgusto. El olvido será una de sus consecuencias, previno: las almas, “fiándose de lo escrito, llegarán al recuerdo desde fuera, a través de caracteres ajenos, no desde dentro, desde ellos mismos y por sí mismos”. Lo escrito será “un simple recordatorio”, un simulacro de sabiduría, pues la verdad solo tiene lugar en una comunidad de seres que anhelan saber y dialogan.
“Eres lo que llevas”, decía una marca de dispositivos USB. Un colega hacía a un alumno una pregunta de la que esperaba una rápida respuesta. El silencio repentino lo impacientó: “pero, hijo, ¿dónde está tu memoria?” Y en el acto el aire fue iluminado por unos dedos blandiendo la cápsula de un chip. ¿No es acaso un olvido más grave el que causarán unos soportes digitales que caducan con extraña prontitud, susceptibles al deterioro, los virus o la incompatibilidad de software?
Lo que Platón enseña es que, más que sus instrumentos y depósitos, importa que no se extinga el alma que medita, indaga y se une a otra para mirar el mundo. Eso es lo que en definitiva cuenta: el corazón humano. Ellos, los libros sobrevivirán únicamente en la medida en que se nos parezcan, es decir, si adquieren una existencia biográfica y significativa. No es casual que “verbo” haya significado antiguamente no solo “palabra”, sino también “espíritu”.
Es conocida la reacción editorial que busca competir con el formato digital ensalzando las propiedades sensibles del producto: la superficie del papel, el aspecto rústico o artístico, la calidad de sus imágenes, la portada acariciable. En una feria del libro en Londres en 2013, Neil Gaiman declaró que “una de las cosas que deberíamos hacer es libros más hermosos, más delicados”. Deberíamos “transformar los objetos en fetiches, dar a la gente una razón para comprar objetos, no solo contenido”.
Pienso que para que un ejemplar sea acariciable no hace falta adorno alguno. Hace falta que nuestra rutina sea hospitalaria y que sigamos siendo sensibles a la señal de alguien que nos habla al otro lado. Que aún queramos descubrir en ese intercambio nuestra propia voz. Desde luego, el arraigo de un volumen en la memoria no lo decidirá una prescripción mercantil. Quizá su apariencia atractiva sea un llamado. Pero nada lo hará más personal que su envejecimiento a nuestro lado. Hasta la imperfección del subrayado que revela una circunstancia –el trazo violento de la euforia, la línea torcida por la marcha del bus, la letra ilegible de una anotación urgente– hará del impreso más humilde un monumento inimitable.
Un e-reader puede ser cualquier publicación, género o información; cualquier libro, bueno o no, bello o útil, nuevo o viejo, favorito o no; un diario, un mapa, un cuento. Pero para que sea todo ello es preciso que en principio no sea absolutamente nada. En cambio, un libro impreso solo puede ser lo que es y jamás una cosa distinta. He ahí su valor: su naturaleza única e intransferible. En el círculo de neurótica mudabilidad de nuestra “sociedad líquida” –diría Zygunt Bauman– en que la ansiedad por renovar y desechar permea nuestras vidas e impone hasta la mutación quirúrgica de los rostros, lo persistente se torna de pronto cálido y fiable.
La virtualidad es inasible e ilimitada. Como el espíritu. Por ello, nada como él necesita dramáticamente una superficie o raíz que lo inserte en lo real dotándolo de una irrefutable materialidad. También los recuerdos exigen huellas, cofres, símbolos. Sin asideros que aferrar, nuestras experiencias erran como cardúmenes de bits rumbo a la papelera o la chatarra. Por el contario, queridos, como los libros de un buen lector, los humanos al fin habitamos el mundo y así, releídos, adquirimos un resplandor que cruza la inmensa noche.