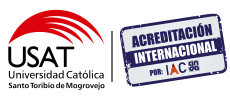Maestro, aprendiz insaciable

Capellán de la Facultad de Humanidades
Quien enseña – y el maestro en ello se sitúa en la vanguardia – ha de partir del aprendizaje. Otra verdad resabida y relamida. Se trata de un aprendizaje que comienza y recomienza en un eterno retorno. Cual bola de nieve, se hace cada vez más voluminoso y, en caída libre, nunca se detiene y todo lo subsume – mas no destroza – en el camino. Tiene comienzo, pero no final. Es decir, es eviterno. O, si nos parece más acertado, tiene comienzo en la cuna, pero su final lo devora la muerte y lo encierra en la tumba. Hablamos, con el prurito de la modernidad, del lifelong learning. Aprender cada día, “desde que sale el sol hasta el ocaso”, es el leitmotiv de un maestro apasionado por la enseñanza. Aprendiz voraz e imparable, busca el “vellocino de oro” del saber en los libros o en cualquier otra fuente del conocimiento – en una relación dinámica y bidireccional, pues estamos demasiado lejos de palpar allí únicamente letra muerta – y en el contacto directo con los alumnos – sus “libros vivientes y hablantes”. Haciendo recurso de la fusión simbiótica entre la teoría y la práctica, aprende antes, durante y después de enseñar. Aprende con la ingenuidad y el asombro de un infante que pregunta hasta el cansancio, a la caza de cada porqué. Aprende con la testarudez de un adolescente que replantea todo lo asumido por herencia cultural, con el gusto sanguíneo de refutar. Aprende con la humildad del asno que carga sobre sí a cuantos más deseen aprender bajo el socaire de su compañía. Aprende con curiosidad saludable, no la que “mató al gato”, sino aquella que bien puede ser padre y madre de la sabiduría, juntamente con el bíblico temor de Dios.
Un maestro no se autodenomina tal. Se deja llamar así con rubor y quizá a regañadientes, pues se siente indigno de semejante título de nobleza. No ignora que el Maestro por antonomasia es el Señor. Se inclina con reverencia y besa los pies del Rabí de Israel. ¡Quién conoce mejor que Él el corazón enfermo del hombre, con sus vericuetos y repliegues sin límite! ¡Quién puede enseñarnos mejor que Él lo que es la vida plena, el amor sincero, la verdad límpida y la libertad auténtica! Nos enseña con su palabra que brota del silencio sin principio y requiere del silencio mecido en el tiempo para dejar poso. Él es la Palabra hecha carne que nos inspira “el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado”, como reza la plegaria eucarística V/b. Teniendo como telón de fondo los Evangelios, colegimos que Jesucristo nos enseña con su entrega hecha jirones y cardenales hasta la Cruz, con su cercanía cálida a los pecadores y descarriados como tú y como yo, con su rabia incontenible ante los profanadores del templo de Jerusalén, con sus parábolas de lenguaje llano destinadas a la gente de las aldeas y campiñas, con su ternura derretida en forma de abrazo que envuelve a los niños, con su llanto de hondo desconsuelo frente a la muerte del amigo o al dolor ajeno que se torna carne propia e intransferible. Y nos sigue enseñando por dentro y por fuera, directa o indirectamente, con su palabra propicia y feraz y con su silencio elocuente y perturbador.
Sin dejar de ser Jesucristo nuestro Maestro por excelencia y excedencia, en nuestra existencia encontramos otros tantos maestros en miniatura, solo destellos del fuego crepitante y explosivo que hallamos en Él. La vida misma es nuestra primera maestra, antes de cualquier estimulación temprana. Al unísono, son también nuestros padres nuestros primeros, grandiosos e impagables maestros. La historia es “magistra vitae”; esto es, maestra de vida. La naturaleza circundante nos seduce igualmente con su encanto de maestra. ¿Qué es la rosa sino una maestra de la belleza y, merced a sus espinas, de la hermosura del sacrificio por amor? ¿Qué nos enseña el cielo astronómico sino la grandeza impresionante de lo creado y el “diseño inteligente” que se esconde en el misterio? ¿Qué nos enseña el mar con su impetuosidad sino a respetar los límites que la misma naturaleza nos impone? Sin embargo, no ignorando que la naturaleza no perdona nunca, no la hemos respetado, ni como maestra ni como madre ni como casa, habiendo entendido irracional e irresponsablemente las palabras del Génesis: “Llenad la tierra y sometedla” (Gn 1, 28).
En los extremos de las etapas de la vida nos topamos con el niño y el anciano. ¡Qué grandes maestros, mejor todavía con sus balbuceos o chocheces, respectivamente! El niño y el anciano, con todas sus similitudes obvias en tantos aspectos, nos señalan la dependencia radical de lo humano, de Dios y de los demás, sin sentimiento alguno de humillación indignante. Es la sociedad de consumidores, según Zygmunt Bauman, la que nos ha llevado a avergonzarnos de la interdependencia y a desentendernos de la responsabilidad sobre nuestros semejantes, lanzando a voleo el prototipo de hombre nuevo y de mujer moderna: el llanero solitario, el cowboy de las películas del Oeste, y su versión anacrónica y hodierna femenina, la cowgirl, libres ambos de cualquier atadura terrícola. En el niño comienza sin él saberlo la construcción del saber y en el anciano llega a su cúspide merecida – metamorfoseada tantas veces en sabiduría o en experiencia acumulada que a gritos quiere expandirse cual fuerza centrífuga – o a su declive con la descarga inevitable de la memoria. ¡Cuánto ha de enseñarnos la inocencia del niño, más aún antes de la edad de la discreción! Añoranza de la inocencia o inocencia penitente o reciclada, será nuestra meta constante y sin capitulación. Defensa a brazo partido de la inocencia del niño, será una ilusión que queramos convertir en realidad de tomo y lomo, con la voz en cuello cada vez que alguna circunstancia lamentable lo exija. ¿Qué nos dice, por otra parte, la soledad sufrida y a veces amarga del anciano, sujeto descartable o parasitario en la sociedad de la producción a escala exponencial y de la eficiencia económica arrolladora? Y no está de más preguntarnos, a guisa de digresión, cuál vida vale más: si aquella que recién florece o aquella otra que declina. En el personalismo ontológico cristiano, ninguna vida vale más que la otra. Todas valen lo mismo: la sangre de Cristo, en palabras de San Josemaría. En la misma línea, Elio Sgreccia reclama nuestra atención sobre los sistemas sanitarios basados en la “calidad de vida” y en la “esperanza de vida”: para estos existe el riesgo de dar mayor valor a la vida de un joven o de un niño que a la de un anciano. Así, puede de facto preferirse un programa de vacunación contra el sarampión en niños que un tratamiento farmacológico para la tuberculosis en ancianos. Niños y ancianos valen lo mismo para nosotros, hijos de Dios en Cristo, y nuestro aprendizaje a su lado, tocando sonajas o cambiando pañales, vale un Perú.
Feliz día, Maestro que enseñas aprendiendo y aprendes enseñando; y que, además, en clave cristiana, educas evangelizando y evangelizas educando. A pesar de las desazones, saborea la dulzura de tu vocación y llévala a cuestas con orgullo, no como un fardo. A pesar de la injusta e inicua retribución económica – en unos contextos más que en otros –, mal endémico y absurdo o virus incurable de nuestra nación, goza de cuantas retribuciones y compensaciones llueven sobre ti sin cesar y sin querer queriendo… ¡Feliz día, Maestro!