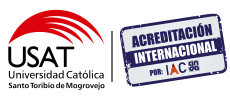Nuestras difíciles relaciones con la verdad. El dogmatismo en un tiempo electoral

Docente de la Facultad de Humanidades USAT
Una definición de la verdad y su primer inconveniente
Pertenece a Tomás de Aquino la definición más famosa de la verdad: veritas est adaequatio intellectus et rei (“la verdad es la adecuación de la inteligencia a lo real”). Lo que suena sencillo y sensato. Si queremos saber si un juicio es falso o verdadero, no hay más que cotejar lo que dice con los hechos a los que se refiere. Si alguien dice “llueve”, basta con sacar la mano por la ventana para confirmarlo o desmentirlo.
Sin embargo, esta definición enfrenta dos inconvenientes.
En primer lugar, las realidades no son siempre asequibles y observables –como la lluvia, la temperatura o el color de una manzana–, incluso pueden resultar continuamente variables y por ello inapresables. ¿Dónde termina la composición de una partícula subatómica? ¿De qué tamaño es el universo? ¿Cuál es la mejor forma de dar una clase o de gobernar a un país? ¿Cómo se cría a un hijo?
No obstante, nuestra mente tiende a pronunciarse sobre cosas que no tocan nuestros sentidos ni avistan nuestros instrumentos más sofisticados: ¿adónde vamos cuando morimos?, ¿cuál es el origen de la vida?, ¿Dios existe?
En tal caso, ¿cómo se verifica la adecuación de la inteligencia con realidades que escapan a nuestro radio de percepción? ¿Cómo se obtiene la consonancia entre el pensamiento y las cosas sobre las que no tenemos ninguna señal?
El mismo Tomás de Aquino aclaró que los objetos de conocimiento más acordes con nuestra naturaleza eran precisamente las cosas sensibles. Lo que, sin embargo, no le llevó a circunscribir el conocimiento humano a la sola descripción de lo material. Sus cinco vías para la demostración de la existencia de Dios prueban que el saber que nuestro modo de ser posibilita no detiene el deseo de ir más allá de nuestras fronteras.
Entiendo que por debajo de la posición tomista está la modestia de admitir nuestra finitud frente a la inmensidad que se oculta en lo más pequeño y cercano, y la que se extiende alrededor de esta tierna migaja de cosmos que es la Tierra. No somos dioses. En rigor, conocemos según nuestras condiciones y hasta cierto punto más allá del cual solo quedan la teoría y la conjetura, pero no el juicio inobjetable.
No obstante, nuestras limitaciones no son una desgracia, sino el mejor pretexto para la búsqueda constante, el asombro inapagable y el encuentro con los otros. Nuestras miradas siempre incompletas nos invitan a salir y a departir con otras mentalidades y experiencias a fin de alargar el breve camino que la vida nos concede. Maestros dispares como Karl Jaspers y Leonardo Polo coincidieron en sostener que filosofar es un “ir de camino” y una “tarea siempre abierta”.
De paso, habría que decir que para el creyente –el cristiano, por ejemplo– cualquier artículo de fe trata exclusivamente de verdades que atañen a su salvación y no sobre otros asuntos acerca de los cuales todo es abierto y perfectible. Para él, las líneas del Credo contienen todas las “verdades de fe” que está obligado a creer. Ninguna de las cuales versa sobre astronomía, historia o medicina, ni habla de política o de cómo hacemos los mortales para vivir armoniosamente en el complejo mundo que hemos engendrado. Como dijo el propio Galileo en su defensa, la Biblia “nos enseña cómo se va al cielo y no cómo van los cielos”.
Por consiguiente, no existe ni puede existir una doctrina científica o filosófica que pueda presentarse como oficialmente cristiana. Y ningún académico, investigador o candidato electoral puede dar a sus propuestas una investidura celestial.
Segundo inconveniente
El otro inconveniente en la definición tomista de la verdad es el siguiente: nuestro contacto con la realidad se realiza insoslayablemente a través de los sentidos, es decir gracias a la mediación de sensaciones sujetas a las características de lo que se percibe y a las de quien percibe. Por tanto, la verdad vendría a ser “la adecuación del pensamiento a la realidad que nuestras impresiones nos pueden proporcionar”, con todas sus particularidades e imperfecciones. “Nada hay en la inteligencia que no haya estado antes en los sentidos”, decía Aristóteles.
Lo que nos enfrenta a una disyuntiva delicada. Podemos tomar estas sensaciones como los indicios que nos llegan de algo que las trasciende, o, por el contrario –como hizo el escocés David Hume–, podemos tomarlas como la única realidad disponible fuera de la cual nada puede ser negado o afirmado.
Delante de los racionalistas herederos de Descartes –para quienes era viable la ciencia total gracias a una red de deducciones que partieran de ciertas ideas innatas–, Hume concluyó que lo único existente era el inagotable caudal de impresiones que cruzan nuestra conciencia sin ley ni conexión entre sí, excepto las que arbitrariamente les asignamos. De modo que no hay certeza ni del mundo ni del yo ni de nada. Después de lo cual el propio Hume escribió: “estoy afligido y confundido por la desamparada soledad en que me deja mi filosofía”. El humano quedaba, sin remedio, cercado por sus propias sensaciones e incapaz de dar un paso más allá de sí mismo.
Puede leer el artículo completo en: