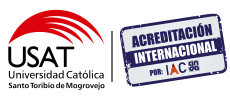Articulos Familia y Sociedad Opinión
Orar en familia

Capellán de la Facultad de Humanidades USAT
Todos tenemos experiencia de oración, intensa o superficial, amplia o exigua, recogida o dispersa, atenta o distraída, constante o fluctuante, confiada o difidente, humilde o manipuladora. Quizá poco hemos reflexionado sobre ella: su riqueza, su significado, sus formas, sus dificultades, sus motivaciones, sus objetivos, etc. No se trata de hacer ahora una síntesis de la teología de la oración cristiana. Empero, vale la pena balbucir un tanto sobre ella.
Para el famoso converso al anglicanismo, C. S. Lewis, la oración nos eleva a la categoría de personas: “Ser conocido por Dios es estar (…) en la categoría de las cosas. Somos, como las lombrices, las coles y las nebulosas, objetos del conocimiento divino. Pero (…) [cuando oramos, cuando nos dejamos conocer por Dios], entonces nos tratamos a nosotros mismos, (…) no como cosas, sino como personas. Nos quitamos el velo. (…) Lo pasivo se convierte en activo. En vez de ser meramente conocidos, nos mostramos, nos anunciamos, nos ofrecemos a Su mirada” (C. S. LEWIS, Si Dios no escuchase. Cartas a Malcolm, Rialp, Madrid 2008, pp. 31s. La cursiva es nuestra). La oración nos hace tomar conciencia de nuestra dignidad – reconocer ante el Señor nuestra contingencia y nuestra radical dependencia no es, en absoluto, una humillación – y da consistencia a nuestro yo finito, situado tímidamente frente al Tú eterno. Tal autoconciencia de nuestra dignidad se extiende al influjo sobre los acontecimientos y el devenir del mundo circundante: “Una de las finalidades por las que Dios instituyó la oración tal vez sea corroborar que el curso de los acontecimientos no es gobernado como un Estado, sino creado como una obra de arte a la que cada ser hace su contribución, y (en la oración) una contribución consciente, y en la que cada ser es a la vez fin y medio. (…) El mundo fue hecho, en parte, para que pudiera existir la oración, y, en parte, para que nuestras plegarias (…) pudieran ser atendidas” (idem, p. 70). A tanto llega la elevación del hombre a través de la oración que Blaise Pascal se atrevió a aseverar que Dios ha instituido la oración “para comunicar a sus criaturas la dignidad de la causalidad” (BLAISE PASCAL, Pensamientos, Cátedra, Madrid 2008, p. 347).
San Alfonso María de Ligorio, en su pequeña y sustanciosa obra El gran medio de la oración (considerada por él como el más útil de cuantos escritos salieron de su inspirada pluma), indica varias condiciones de la oración cristiana: pedir por sí mismo y por los demás, invocar sobre todo las gracias necesarias para la salvación, la humildad, la confianza y la perseverancia. Insiste una y otra vez: “Quien reza, ciertamente se salva; quien no reza, se condena” (SANT’ALFONSO MARIA DE LIGUORI, Conversare con Dio. Il gran mezzo della preghiera, Shalom, Ancona 2011, p. 105). Así de simple, así de fácil. Y por tan poco, ¡cuánto se pierde! ¡Somos en la tierra negociantes con vocación de quiebra! E, inspirándose en San Jerónimo, deja en claro el santo italiano del siglo XVIII que la oración más oportuna es aquella inoportuna (cf. idem, p. 227). Es decir, la oración más agradable al Señor y la más proficua, es aquella que implica tenacidad incansable, al estilo del amigo importuno de la parábola evangélica (cf. Lc 11, 5-13).
El sacerdote irlandés Patrick Peyton, en proceso de canonización, acuñó la frase: “Familia que reza unida, permanece unida”. Deduzcamos funestas consecuencias: si la familia no ora, corre el riesgo de resquebrajarse o diluirse. ¿Cuánto tendrá que ver, por ende, la ausencia de oración con la alta tasa de divorcios y los problemas psicológicos cada vez más crecientes en los niños de padres separados?
Cuesta mucho rezar en familia. Es preciso buscar consenso en espíritu de libertad y hacer coincidir horarios sin compromisos laborales, escolásticos o de otra índole. La oración debe ser propuesta, no impuesta, al igual que todo lo cristiano, si pretende ser auténtico. Sin embargo, la libertad debe ser educada de tal modo que no degenere en capricho cíclico, tozudez irracional o infantilismo cerril. La fe como “don divino” no se puede educar, pero sí como “respuesta humana”. La oración es una de tantas correspondencias del hombre a las gracias de Dios y, también, la modalidad ordinaria para obtenerlas. Hay que ayudar a los hijos a crear el hábito de la oración. Más que decir o recitar oraciones, se trata de hacer que la vida respire el aire fresco de la oración. Todo es oración: el estudio, el trabajo, el descanso, el deporte, el ocio (no la ociosidad). Si todo ello es bien realizado y para gloria de Dios, es incienso perfumado. Se ha de procurar no asfixiar a los hijos con oraciones interminables y tediosas, diseminadas a lo largo del día como un mar sin orillas. “Non multa, sed multum”: no muchas oraciones, sino pocas y bien hechas, sin prisas de felino, con piedad translúcida, evitando elementos distractores (como el “segundo apéndice” del ser humano: el celular). ¡Qué estupendo sería que los hijos realmente llegasen a “saborear” la oración! Así como se educa el paladar, es loable educar el “gusto” por la oración, sin caer en sentimentalismo alguno. Que la oración no se transforme en sinónimo de lo insoportable por antonomasia. Que no tenga olor a muerto, aunque recemos por nuestros amados difuntos. Que llegue a ser “amable”, deseable como una pasión desbordada.
Si la oración fuese como el azúcar, hacerla en exceso desembocaría en “diabetes espiritual”. Esto es, hay límites y se concentran todos en la sensatez, el sentido común, la compaginación armónica de responsabilidades (sin abandonar ninguna importante, sin superposiciones). El escritor inglés Charles Dickens, en su novela Casa desolada, nos presenta un personaje recurrente también en nuestros tiempos: Mrs. Jellyby. En su casa reina el desorden, sus hijos y su esposo son descuidados al extremo, so pretexto de una misión para pobres en África (cf. MARIANO FAZIO, El universo de Dickens. Una lección de humanidad, Rialp, Madrid 2015, pp. 143-147). A veces la oración, asimismo, resulta una válvula de escape de lo cotidiano. La madre de familia cae, de cuando en cuando, en esa trampa. Un dicho popular estigmatiza este malentendido: “La mujer que por la iglesia [por rezar, digamos nosotros] deja el puchero quemar, tiene la mitad de ángel, de diablo la otra mitad” (idem, p. 147).
Los hijos constatan fácilmente, sobremanera en la adolescencia, la incoherencia existencial de los padres: si observan que estos rezan y todo sigue igual o peor en sus vidas, si no perciben su lucha denodada por ser mejores personas, por superar defectos y adquirir virtudes; entonces, podrían colegir, sin mayores elucubraciones, que la oración no sirve de nada, que es descaradamente falsa. Mejor no se hace, por consiguiente. Habría otras cosas más provechosas y, para colmo, deleitosas. No fulminemos la oración por los extremos (excesos o defectos). Tampoco por no entenderla ni vivirla adecuadamente. Pidamos al Espíritu Santo que nos conceda la merced de orar no solo a Cristo; o al Padre, por Cristo (o en Cristo), gracias al impulso sutil del Espíritu; sino, otrosí, como Cristo. Solo así no erraremos el camino, puesto que Él es el camino, la verdad y la vida (cf. Jn 14, 6).
Proponemos un elenco sucinto de opciones de oración en casa. Se forjaron asiduamente en muchas familias en los albores de la pandemia del nuevo coronavirus. Poco a poco, con el reflote de ciertas actividades de la antigua “normalidad”, se fueron difuminando. En determinados tiempos litúrgicos los adherentes al Camino Neocatecumenal rezan en familia la Liturgia de las Horas (las Laudes, por ejemplo), la oración “oficial” de la Iglesia. No tiene por qué ser prerrogativa de un movimiento eclesial. A esto se añade: la oración personal o conjunta al comienzo del día y en su ocaso, el santo Rosario (siquiera una de sus cuatro partes o, cuando menos, algunos misterios), la bendición de los alimentos y la subsiguiente acción de gracias, la lectura meditada de la Sagrada Escritura (lectio divina), etc. No se olviden los padres de orar por sus hijos; pero, orar con ellos es lo más sublime, sin obviar lo primero. Enséñenles a orar desde pequeños, no solo dándoles indicaciones o ayudándoles a memorizar las oraciones fundamentales del cristiano (el Padrenuestro, el Avemaría, entre otras), sino siendo para ellos un espejo bruñido de oración. En la educación cristiana todo se tira por la borda si la palabra y la acción no van siempre de la mano cuales dos recién enamorados.