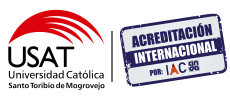Otra vez Semana Santa en pandemia

Capellán de la Facultad de Humanidades USAT
Docente de Doctrina Social de la Iglesia
Huelga decir que la Semana Santa conmemora y actualiza la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Le acompañamos en su Última Cena (Jueves Santo), en su pasión y muerte ignominiosas (Viernes Santo), en el silencio del sepulcro (Sábado Santo) y en su glorioso triunfo sobre la muerte (Vigilia Pascual y Domingo de Resurrección). Es preciso también tener presente que la celebración litúrgica más importante del año cristiano es la Vigilia Pascual, la madre de todas las vigilas, y que el domingo por antonomasia es el Domingo de Resurrección. Y si bien en Navidad se hipertrofian nuestros nobles sentimientos, la Pascua es, indubitablemente, el corazón de nuestra fe.
El Hijo de Dios asume plenamente nuestra condición humana, caracterizada inevitablemente, en algunos momentos o temporadas de la existencia – y, en algunos casos, in extenso –, por el dolor físico y el sufrimiento moral. La pasión de Cristo constituye la mostración palmaria de la asunción completa de nuestra precaria humanidad. Cuanto Dios hace, aun cuando se circunscriba en un período concreto de la historia, atraviesa todos los tiempos. El tiempo humano no podrá jamás encasillar la actuación divina, inasible por naturaleza. Por tal motivo, la pasión de Cristo nos persigue, nos acecha, nos circunda y penetra misteriosamente. No solo para padecer con Él, sino para que el acíbar de la Cruz se transforme en la miel de la Salvación, personal y comunitaria. De esto era muy consciente San Agustín cuando se interrogaba: “¿Qué quiere decir el flujo de sangre de todo su cuerpo sino la pasión de los mártires de la Iglesia?” (LITURGIA DE LAS HORAS, vol. II, Oficio de Lectura, martes de la II semana de Cuaresma, comentario al salmo 140, Coeditores litúrgicos, Barcelona 1998, p. 145). Y también cuando expresaba: “La tribulación de la Iglesia y del cuerpo de Cristo continúa hasta el fin de los tiempos” (idem). Es probable que esta frase inspirase luego a Pascal, cuando escribió: “Jesús estará en agonía hasta el fin del mundo. Es preciso no dormir durante ese tiempo” (BLAISE PASCAL, Pensamientos, Cátedra, Madrid 2008, p. 340).
El verbo “dormir” tiene, evidentemente, una doble significación (al menos, en aquello que nos interesa): literal y figurada. Cuando Jesús exuda sangre (“hematohidrosis”) en Getsemaní, por su angustia desgarradora a modo de implosión, espeta a Pedro (dirigiéndose, igualmente, a Santiago y Juan): “¿No han podido velar una hora conmigo?” (Mt 26, 40). Jesús sufre y sus mejores amigos duermen plácidamente, como lirones. Seguramente lo que más hacemos a lo largo de nuestra vida es dormirnos en nuestros laureles, no levantar cada vez más alto el listón de la excelencia cristiana (la santidad, vocación universal en la Iglesia), con el mismo afán que ponemos en la búsqueda de la excelencia académica. Cuando abandonamos la lucha por ser mejores, nos dormimos. Cuando tiramos la toalla y no procuramos con denuedo noquear en el ring al demonio, nos dormimos. Cuando oramos e, incluso, al ser partícipes de la Eucaristía, bajo cualquier modalidad, nos dormimos. El sueño, “hermano de la muerte”, puede ser la respuesta razonable al cansancio o la máscara de la indiferencia o del desinterés. ¡Cómo luchaba Santa Rosa de Lima contra el sueño, por querer seguir a pies juntillas su lema: “dormir menos, para rezar más”! Un clavo incrustado en la pared de su ermita sujetaba sus cabellos. ¡Qué acerbas palabras dirige Sir Thomas More a causa de la dormición apostólica en el huerto de los Olivos! Si bien dirigidas a los obispos, sucesores de los apóstoles, valen para cada uno de nosotros, mutatis mutandis: “Judas, el traidor, se mantenía bien despierto, y tan concentrado en traicionar a su Señor que ni siquiera la idea de dormirse se le pasó por la cabeza. ¿No es este contraste entre el traidor y los Apóstoles como una imagen especular, y no menos clara que triste y terrible, de lo que ha ocurrido a través de los siglos, desde aquellos tiempos hasta nuestros días? ¿Por qué no contemplan los obispos, en esta escena, su propia somnolencia? Han sucedido a los Apóstoles en el cargo, ¡ojalá reprodujeran sus virtudes con la misma gana y deseo con que abrazan su autoridad! ¡Ojalá les imitaran en lo otro con la fidelidad con que imitan su somnolencia! (…) / Aunque esta comparación con los Apóstoles dormidos se aplica muy acertadamente a aquellos obispos que se duermen mientras la fe y la moral están en peligro, no conviene, sin embargo, a todos los prelados ni en todos los aspectos. / Desgraciadamente, algunos de ellos (muchos más de los que uno podría sospechar) no se duermen ‘a causa de la tristeza’, como era el caso con los Apóstoles. No. Están, más bien, amodorrados y aletargados en perniciosos afectos, y ebrios con el mosto del demonio, del mundo y de la carne, duermen como cerdos revolcándose en el lodo” (SANTO TOMÁS MORO, La agonía de Cristo, Rialp, Madrid 2004, pp. 95-97).
Judas Iscariote jugó su papel con integérrima libertad, sin determinismo alguno. Es el artífice “mediato” de la muerte de Cristo, en alianza “inmediata” con las autoridades judías y romanas. ¿Y dónde quedamos nosotros? ¿No han sido nuestros pecados el hilo rojo que ha cosido a Cristo al madero? ¿La corona de espinas, la flagelación, los clavos hundidos sin piedad, no constituyen la suma de nuestras caídas, blasfemias y miserias? ¿No somos acaso nosotros los autores “remotos” de la muerte de Cristo? Así como nos hemos deshecho de Jesucristo y quizá lo hagamos todavía, día a día, podemos resucitarle. Es verdad que el Padre le ha resucitado – o que Él mismo ha resucitado por su propia potestad divina – y que resucitaremos, ¡gracias a Él!, al final de los tiempos. Sin embargo, sin decantarme por herejía alguna, nosotros podemos, asimismo, devolverle a la vida. ¿Cómo resucitamos al Hijo del Hombre? Permitiendo que reviva en nuestro interior, pasando del recuerdo a la acción, del pecado a la gracia, de las tinieblas al esplendor del “Sol sin ocaso”. «Dando de comer al hambriento y de beber al sediento, vistiendo al desnudo, etc.», repristinamos la dignidad de los demás y con ella la vida vuelve a sonreír, cual imagen y semejanza del Resucitado (“Cada vez que lo hicieron con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron”: Mt 25, 40) y de la Vida verdadera en el seno de la Trinidad. Desempolvando los Evangelios, para que Cristo profiera, de nuevo, “Palabras de Vida eterna”. La Biblia no es un compendio de letras muertas ni un libro concluido. Con nuestra fe hecha carne la seguimos escribiendo. Cristo es su centro, la luz que la ilumina por entero. Si le escuchamos atentamente y su Palabra sostiene nuestro camino por la tierra, entonces Cristo vive dentro de nosotros y en los hermanos: ¡de veras ha resucitado de entre los muertos! ¡Estábamos muertos, pero hemos resucitado con Cristo! ¡Aleluya!