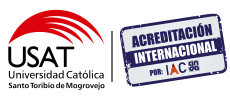Solemnidad de San Pedro y San Pablo (Día del Papa)

Capellán de la Facultad de Humanidades y Docente de Doctrina Social de la Iglesia.
La Iglesia, desde sus albores, es santa y pecadora, sobrenatural y humana, lucífera y tenebrosa. «Casta meretrix» («casta meretriz»), la llamó con realismo irrefutable San Ambrosio. La corrupción forma parte de su ADN, pues ella es signo de vitalidad, lo propio de un cuerpo vivo, según San John Henry Newman. Todo cuerpo se va corrompiendo gradual y progresivamente, hasta llegar a su desintegración definitiva post mortem. Con la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo, pasa otro tanto. Sin embargo, aunque la amenaza de descomposición total – desde fuera y desde dentro – la acompañe a lo largo de su recorrido bimilenario, es un Cuerpo que no ha de morir, «glorioso» de algún modo. Se corrompe y se renueva, envejece y rejuvenece, se apaga y se enciende. De sus cenizas, cual Ave Fénix, surge un nuevo fuego crepitante. No se ensoberbece de su corrupción; al contrario, se sonroja y se humilla. Y es denigrada, comprensiblemente. Maestra de humanidad y humildad, de sus yerros aprende. No solo promulga leyes que contrarresten su infidelidad al Amor, su «prostitución babilónica», su adulterio recalcitrante. De poco sirven aquellas si el corazón no se transforma de raíz, si la santidad no se vuelve una «idea fija» en la mente, una fuerza irresistible en la voluntad y una pasión ardiente en la afectividad.
La historia del Papado se insiere, evidentemente, en la historia de la Iglesia; una historia, como queda claro, de gracia y pecado, de santidad e inmundicia, de avances y retrocesos. El Espíritu Santo ha asegurado al Romano Pontífice la infalibilidad en la enseñanza: su Magisterio, en materia de fe y moral, está exento de error. Pero, no le ha eliminado la concupiscencia. Por tanto, puede pecar como cualquier hijo de este siglo. Infalibilidad no es, obviamente, sinónimo de impecabilidad. Solo hace falta repasar, con juicio crítico y sin prejuicios infantiles, los libros de historia universal y de la Iglesia, y constatar que la posibilidad de pecado es y ha sido, con cierta recurrencia, una palmaria realidad. Que nos ha resultado escandalosa y apabullante, no por la publicidad de los mass-media – sin demasiado alcance y con escaso poder en épocas pretéritas –, ni propiamente por los pecados cometidos; sino, sobre todo, por la dignidad mancillada, por el honor conculcado, por la expectativa frustrada, por la incoherencia inesperada. No importa tanto en el Pontificado – y extensivamente se puede aseverar lo mismo de la clerecía – qué es lo que se hace o se deja de hacer, sino quién lo efectúa u omite.
El Quattrocento y el Cinquecento, siglos del Renacimiento, nos remiten a dos muestras de vicio consumado en el Papado. Alejandro VI, en el mundo Rodrigo Borgia, sentado en el solio pontificio entre los años 1492-1503, pertenece a una familia de «depredadores sexuales y engendros de amores incestuosos» (MONSERRAT RICO GÓNGORA, Miguel Ángel, escultor de sueños, Almuzara, Córdoba 2019, p. 86). Tanto así que, al parecer, tuvo su propio harén (cf. idem). El desenfreno sexual no fue su única debilidad, sino también la avaricia y el asesinato. Aliado con el hijo de su amante, César Borgia, «había encontrado un modo aséptico y poco comprometedor de deshacerse de sus enemigos a los que había encumbrado y enriquecido previamente, y a los que después envenenaba para confiscar todos sus bienes» (idem, p. 87). León X, de nombre secular Giovanni di Lorenzo de’ Medici, que rigió la Iglesia entre los años 1513-1521, es el segundo ejemplar de depravación moral. Ni bien elegido sucesor de Pedro confía a su primo Giulio de’ Medici (futuro Clemente VII): «Dios nos ha dado el papado, disfrutemos de él [económicamente, se sobreentiende]» (idem, p. 144). Y luego revelará a su secretario, el cardenal Pietro Bembo: «Bien es sabido cuán provechosa nos resultó siempre esta fábula de Jesucristo» (idem). Un hombre sin fe habría de garantizar, irónicamente, la integridad de la fe de la Iglesia, resquebrajada a la sazón por las tesis de Martín Lutero, a quien, paradójicamente, excomulga en el año 1521. El Papa de la familia Medici muere súbitamente y sin asistencia sacramental. El pueblo romano, contemplando su cadáver, manifestó así su visceral desprecio: «Como un zorro te has deslizado, has gobernado como un león y te has marchado como un perro» (idem, p. 159). Que Dios se compadezca de las almas extraviadas, sobremanera de aquellas que, en maridaje con lo divino, se entronizan en lo terreno. Las realidades externas, deslumbrantes hasta la ceguera, engrandecen o envilecen, según la riqueza o la podre escondida en lo interior.
En pleno apogeo del Renacimiento un holandés, Adrian Floriszoon (o Florensz), llamado de Utrech, preceptor del emperador Carlos V, se convierte en Vicario de Cristo solo por dos años (1522-1523): Adriano VI. Se encuentra en las antípodas de los dos Papas cuya reseña hemos presentado. Sobresale por su austeridad (y en esto podemos asociarlo de plano al Papa Francisco): «Si León X había necesitado a cien mozos en sus establos, él se quedó solo con cuatro, y se bastó con dos criados flamencos para atender a su persona y con una vieja sirvienta para cocinarle y lavarle la ropa. Para no gastar innecesariamente en bujías, clausuró parte de los Palacios Vaticanos (…)» (idem, pp. 156-157). Gracias a su afán por ahorrar, en vistas de reflotar las finanzas papales depauperadas por las extravagancias de su predecesor, León X, se ganó el epíteto de cicatero. Los juicios humanos son, de cuando en cuando, poco certeros, amén de injustos y malévolos.
Sin la pretensión de hacer la historia del pontificado romano, no nos queda sino saltar al siglo XX, desde León XIII hasta Juan Pablo II. Cómo no recordar, entre ellos, a dos Venerables Siervos de Dios (Pío XII y Juan Pablo I) y a cuatro Santos (Pío X, Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II). Con la santidad palpable y reconocida oficialmente tapamos la boca de los maledicentes. «Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia» (Rom 5, 20). Los mejores hijos de la Iglesia, los «aristócratas» de lo sagrado, son los santos. Su santidad debiese arrastrarnos a todos, como un mar embravecido. Más allá de la admiración y de la intercesión, loables sin duda, se halla la imitación, tarea pendiente de todo bautizado.
Ningún cristiano tiene el derecho de condenar a nadie, menos al Papa. Podemos, empero, juzgarle, sin dejar de amarle entrañablemente, ceñidos a la verdad, con justicia y misericordia; porque no se debe solo a Dios, sino también a la Iglesia. Cuando en el debate en torno a la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, Lumen gentium, del Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI propuso la afirmación de que el Santo Padre debe rendir cuentas únicamente ante Dios, fue rechazada categóricamente con la siguiente argumentación: «[El] pontífice romano también está ligado a la revelación misma, a la estructura fundamental de la Iglesia, a los sacramentos, a las definiciones de anteriores concilios y a otras obligaciones demasiado numerosas para poder nombrarlas todas» (Citado por GEORGE WEIGEL, Juan Pablo II. El final y el principio, Planeta, Barcelona 2011, p. 600). Recemos por el Papa y por nuestra Madre, la Iglesia, cúmulo y síntesis de ministerios (ordenados y laicales, instituidos y «de facto») que confluyen y se complementan (bosquejados por el Papa Juan Pablo II): el «ministerio petrino» de la autoridad y la unidad, el «ministerio paulino» del primer anuncio y la evangelización, el «ministerio joánico» de la oración y la contemplación y el «ministerio mariano» de la obediencia y la preeminencia de la santidad (cf. idem, p. 468).