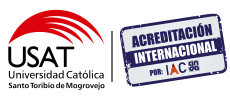Somos libres, seámoslo ya

Docente de la Facultad de Humanidades USAT
“¡Somos libres, seámoslo siempre!”, dice la primera línea de nuestro himno nacional. Versos compuestos cuando la independencia política del Perú, proclamada unos días antes por el General don José de San Martín, no se había todavía consumado como lo haría al fin tras la Capitulación de Ayacucho de 1824, firmada poco después del triunfo del ejército libertador al mando de Antonio José de Sucre.
Como ilustró la película Papillon (F. Shaffner, 1973), basada en las memorias de Henri Charrière y cuya trama relata los intentos reiterados de escape de un presidiario injustamente condenado a un hórrido calabozo en la Guayana francesa, el ser humano puede llegar a correr los riesgos más inimaginables con tal de recobrar esa condición invisible que le permite, siquiera por la muerte, restituirse a sí mismo la humanidad en aquello que más la singulariza: la capacidad para disponer de su propio obrar absuelto de cualquier coacción. En una palabra, aquello que llamamos “libertad”.
Desde el lóbrego interior de una prisión, la libertad es la delgada luz que resplandece sobre el umbral de la puerta: el anuncio de una preciada exterioridad, el espacio abierto y puro que invita al movimiento de los pies y al de las manos también.
Es entonces que la libertad que se abraza con ardor –a menudo contra toda esperanza como en el personaje de Papillon, rodeado por una geografía que era en sí misma la más opresiva de las cárceles, custodiado por los oficiales más duros y desalmados–, se reduce a su sentido más urgente y a su realización más tangible.
Isaiah Berlin distinguía dos dimensiones de la libertad que denominó, respectivamente, “libertad negativa” y “libertad positiva”, con la salvedad de que los adjetivos no tenían una intención valorativa, sino más bien descriptiva. En efecto, “libertad negativa” es, para Berlin, la negación de cualquier clase de constricción externa (unas cadenas, una celda, una amenaza física o moral) o interna (una enfermedad, una pasión violenta). Por tanto, un estado individual o colectivo que podría bien expresarse como un “ser-libre-de”.
En segundo lugar, “libertad positiva” refiere el contenido específico de la libertad, del cual la “libertad negativa” es su primer requisito y su condición material, y que Berlin entendió como la “capacidad para actuar”, el “ser-libre-para”. Por tanto, como el poder de iniciativa que nos permite emprender y sostener una acción determinada.
A la luz de estos conceptos, se diría que lo que se proclamó el 28 de julio de 1821 y se obtuvo militar y políticamente un 9 de diciembre de tres años después, fue la más elemental y prioritaria de las dos libertades: es decir, la negativa, que en concreto consistió en sustraer el gobierno del Perú a la administración del Imperio español.
Lo que doscientos años más tarde tenemos que reconocer en un rincón de nuestro ánimo conmemorativo, es que la existencia de un país no está garantizada por su “ser-libre-de” de un dominio extranjero, sino que, por el contrario, esta emancipación no es más que el comienzo de una tarea que puede llegar a ser más prolongada y onerosa, y que, desde luego, no se limita a la elección de una bandera ni a la inspirada composición de un himno nacional.
Para que alguien goce de la libertad de escribir un libro o jugar un partido de fútbol, no basta, pues, con que todas sus extremidades se hallen despojadas de grilletes. Tanto o más que ello, es preciso sobre todo que quiera y se decida efectivamente a redactar unas páginas o a patear una pelota. Ser libre en su sentido más rotundo no es no tener nada que hacer sino, por el contrario, ser capaz de hacer algo. No es estar eximido de deberes, sino ser capaz de imponerse a uno mismo el gran deber de un proyecto o una ilusión. Lo que en sustancia significa ser capaz de amar, nada menos.
En 1821, quisimos ser una República, y contentos con romper una atadura, incluso disputándonos los méritos de lo conseguido en los campos de batalla por medio del caudillismo y la persistente insurrección de gran parte del siglo XIX, olvidamos tomar las riendas de un país cuya realidad –y cuán confundidos seguimos a propósito– no es la espontánea consecuencia de una larga historia o el subproducto natural de una abundancia de comidas, danzas y paisajes.
El ilustre historiador José Agustín de la Puente Candamo repetía, en sus inolvidables clases, que la causa principal de nuestra Independencia había sido la formación de una nación nueva y diferente respecto de su doble raíz andina y española. Una comunidad que había ido madurando en el silencio cotidiano de la mesa, la familia, el comercio y la cultura. En suma, esa interacción creativa y constante que discurre al margen de las leyes de un gobierno. La gran cuestión, como dice en nuestro tiempo el brillante politólogo Alberto Vergara, es que esa riqueza indiscutiblemente mestiza no ha dado lugar a una genuina “comunidad política”.
Diría con crudeza que en estos dos siglos lo único que hemos llegado a tener en común es un territorio, un pasado, el recelo mutuo y numerosas promesas incumplidas. Que es lo que en el fondo explica ciertos hechos innegables e hirientes como la ausencia del Estado en buena parte del país que sirvió como contexto favorable para la demencia terrorista de hace unas décadas; el tener uno de los índices más altos a nivel mundial de desconfianza mutua; y, más recientemente, el desprecio y el rencor puestos en evidencia por unas elecciones dramáticamente ajustadas.
El mismo autor del relato que cuenta la película Papillon, Henri Charrière, lejos al fin de su prisión de la Isla del Diablo, tuvo una vida errabunda que no parecía aterrizar en ningún proyecto definido. Una extracción de diamantes, un intento de robo de un banco y otro de unas joyas, precedieron al descubrimiento de que lo que mejor se le daba hacer era el solo contar sus aventuras, las carcelarias en la novela igualmente llamada Papillon (1969), y las que siguieron a su fuga definitiva en el volumen titulado Banco (1973).
Ocurre que, como demostró Erich Fromm en su célebre ensayo El miedo a la libertad, la amplitud incierta a la que se enfrenta la voluntad finita de cualquier mortal puede ser tan intimidante que, por absurdo que parezca, puede llevar a muchos a añorar el tránsito diario pero familiar por los angostos corredores de la servidumbre.
En verdad, es lo que había contado mucho antes Platón en su alegoría de la caverna, al presentar a unos prisioneros tan convencidos de que las sombras que tenían ante sí eran lo único existente que, sin remedio, rechazan las noticias que les da un hombre sobre la realidad superior que ha visto fuera de la caverna, y a quien estarían proclives a matar si insistiera en perturbar la seguridad de su cautividad inmóvil.
El Perú, en resumen, es el contraste entre una vitalidad cultural apasionante y una sociedad todavía inconclusa por culpa no solo de la suma de aberraciones de su rumbo político, sino también y sobre todo por culpa de la abstención de sus propios habitantes, reflejada en el desinterés por involucrarse en la gestión de lo que, a fin de cuentas, les pertenece a ellos en primer lugar. Invirtiendo el título de uno de los libros de Alberto Vergara, más que “ciudadanos sin república”, somos una “república sin ciudadanos”, puesto que volcados por cobardía, astucia o resignación a nuestras conveniencias privadas, descuidamos que no hay libertad más plena que aquella por la cual le conferimos forma a nuestra vida en común al ocuparnos, por fin, del cuidado de la calle, la ciudad y el país por medio de la actividad pública y la carrera política y, aun antes, por medio del modesto, asequible pero decisivo ejercicio de las virtudes cívicas.
Somos, pues, un país de emociones y no de compromisos. Felices de ser la mejor hinchada de un mundial de fútbol, pero vergonzosamente incapaces de vivir juntos. La nuestra es una idiosincrasia que retiñe los extremos –los de las simpatías y las antipatías, la adulación y el desprecio, el calor fraterno y el odio vengativo– al tiempo que decolora la zona intermedia donde se afirma el entramado colectivo. Quiero decir que exaltamos los afectos particulares –los lazos de parentesco y amistad– en desmedro de nuestras relaciones de vecinos y conciudadanos. Nuestra servicialidad y eficiencia se reserva para los allegados y se regatea para el desconocido, lo que confirma que para nosotros solo existen los intereses personales y no el bien común y el funcionamiento objetivo de las instituciones.
Recíprocamente, al acudir a cualquier espacio de la vida pública afloran a los labios ciertos tratamientos de confianza –“cuñao”, “compadre”, “hermanito”, “causita”, “amigo”– con la intención de abrir un gentil atajo que nos ahorre el tener que seguir, como cualquier parroquiano, las vías del orden y las normas prestablecidas. Pregunten a nuestros estudiantes de colegio y universidad si el trabajo en equipo es algo que los entusiasme y satisfaga. En sus respuestas, por lo común amargas o desganadas, asoma la misma oscuridad que luego explica todo lo demás y da razón de nuestro terco fracaso como República.
Cumplidos doscientos años ya no podemos seguir imputando al extinto imperio español o a cualquier otro enemigo externo el origen de nuestras desgracias. Tampoco tenemos derecho a seguir sintiéndonos víctimas de alguna fatalidad cósmica.
Hace tanto que nuestras manos se desprendieron de los hierros que las paralizaban, y ya es hora de que ellas hagan algo con el barro por fortuna todavía fresco que tienen delante para hacer de este suelo no solo un lugar maravilloso, sino además digno, vivible y verdaderamente nuestro. Y solo será nuestro por entero cuando intervengan todas las manos y se escuchen a todas las voces.