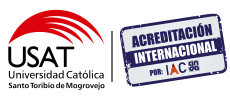Un inicio imposible de poseer

Por: Sergio MASSIRONI
¡Cristo ha resucitado! Lo que esto significa, todavía no lo sabemos del todo. A pesar de haber celebrado la Pascua muchas veces, seguimos siendo similares a los tres apóstoles que, descendiendo del Tabor, escucharon por primera vez a Jesús hablar de la resurrección: «guardaron el asunto, preguntándose qué significaría resucitar de entre los muertos» (Marcos 9, 10). Los textos bíblicos que serán proclamados en el tiempo Pascua testimonian todo el esfuerzo y creatividad de la primera generación cristiana en la creación de un lenguaje capaz de ofrecer la novedad, superando con su densidad cada palabra disponible a personas honestas y sorprendidas. De ellos, testigos oculares, recibimos como insuficiente, sin embargo determinante para comprender la obra santa de Dios, la expresión que interrumpió el silencio de la muerte: «¡Cristo el Señor ha resucitado!».
Ella sobre todo significa que el crucificado, muerto y sepultado, se ha levantado: el verbo con el cual ahora se describe el final de la muerte, en los Evangelios muchas veces se había ya narrado el ponerse en pie de pecadores, enfermos, muertos, del mismo Jesús. Levantarse: asumir la posición erecta, descubrir las manos libres para crear, distinto de lo concedido a quien procede fijado a tierra. El hombre se llena los ojos de mundo, los levanta hacia el cielo, mira a su hermano a la cara.
«Ha resucitado» además significa esto: que aquí, en el mundo donde vivimos, Él ha salido de la muerte. Así como físico y cotidiano es el gesto de quien se alza, así, en la Pascua, se encuentra la vida eterna de Dios, dentro de nuestros límites habituales. No ha sucedido en otra parte: esto contrasta con la visión del mas allá que hace que nuestra victoria sobre la muerte se aleje de los lugares de todos los días. Cristo ha salido de la tierra donde fue enterrado, la misma sobre la que caminamos. Lo que pisoteamos es el mundo redimido, es la tierra de Dios. Pierde relevancia cualquier idea de paraíso en la que la escena humana no sea salva. Él es visto, tocado, oído, alimentado, adorado por sus amigos, en los ambientes y en las lenguas de su amistad.
Ha resucitado, en efecto, con una historia. Desde la muerte viene al encuentro de las personas que conservan recuerdos de Él; viene con su nombre: nada ha cambiado. Aquí se toca un aspecto delicado y extremadamente fascinante del descubrimiento Pascual. Dios hace eterna, sustrae a la corrupción y al olvido, aquella vida irrepetible que la muerte ha cerrado.
La salvación es concreta, es de alguien. Aquí es donde se origina la muy antigua devoción al nombre de Jesús. Que, ciertamente, significa «Dios salva», pero en una persona, en el núcleo denso e insuperable de su unicidad.
Sin embargo, Cristo nos muestra que resucitar es, además, ser modificados por la muerte, somos nosotros ─sí─ pero ya no más nosotros: no más los mismos, no más pensables sin una determinada muerte, como sello de la vida. Las heridas del resucitado y la dificultad de reconocerlo nos proyectan sobre una experiencia que todavía es inaccesible, pero cuyo presentimiento es, sin embargo, intenso: no se cruza la noche oscura en vano; no se supera una prueba sin ser siempre modificados.
En efecto, la resurrección es el nombre de la salvación «en» la muerte. Revirtiendo la tradicional antífona, Lutero pudo afirmar «media morte in vita sumus, sic dicit, sic credit christianus», «en plena muerte hay más vida, no al contrario». El inminente final se reemplaza con el permanente ofrecimiento de un nuevo comienzo, de un ligamen libre y vital. Esto desvela por qué también debo morir yo, a pesar de que Cristo ha resucitado: mi muerte no será vencida sin mí, solo le determinaré su cualidad y singularidad, en relación con el Bien que me llama. Unido a él, atravesarla me cumplirá, eternamente. No hay nada de automático. Su resurrección no agota ni resuelve la mía: la revela.
Contra una lectura simplemente lineal del tiempo ─que para muchos sería propio del cristianismo: en el pasado Jesús, en el presente la iglesia, en el futuro el Apocalipsis─ aparece decisivo en este punto el continuo regreso del Resucitado. «Ocho días después, los discípulos de nuevo estaban en casa» (Juan 20, 26): se presenta ya el ritmo semanal que se nos da en el encuentro dominical y en el ciclo del año litúrgico. Repetición. No el retorno eterno de la igualdad ─aquella cíclica de las estaciones que hace concluir al Qohelet «nada nuevo bajo el sol» (1, 4-10)─ si el eterno retorno de lo nuevo, de lo inaudito, de aquello que permanece desconocido a cada generación, no fuera que resplandece en Cristo.
La fe se forma en relación con la venida del Resucitado y a su estar en medio (Juan 20, 19,26): como Tomás es acompañado más allá de su duda, así sucederá para aquellos que acogen el testimonio de los apóstoles aunque no hayan visto. Paul Beauchamp mostró esto perfectamente, cuando describe nuestro acceso al mensaje de salvación: «La palabra bíblica, guiada por el deseo, exige un movimiento de su destinatario. Más concretamente, ella se transmite por aquellos que ya respondieron a este llamado y, ante todo, im-primen en sus propios gestos (en su propio cuerpo) la interpretación del tex-to». Se trata, por lo tanto, de un encuentro imprescindible, jamás resuelto por nadie para todos, ni tampoco, por el individuo, de una vez por todas. Sorprende, pero es reconocido y deseado. Y sucede en una empresa, en un cambio generacional. «¿Hay, tal vez, algo de lo que se pueda decir:» He aquí, esto es algo nuevo?», Preguntó el sabio (Qoheleth 1:10): «Sí», es la respuesta pascual. Existe un Nuevo a quien perpetuamente exponernos: nos precede, nos acompaña, nos marca.
Cuando la ilusión de una historia lineal se derrumba, porque caminamos al vacío en vez de avanzar, o atravesamos una crisis y el mañana se vuelve incierto, cuando las fuerzas disminuyen, los defectos no desaparecen y los pecados se repiten, Él regresa a nosotros. Y comprendemos que en su ponerse al centro, misericordioso, encontramos la paz. No es una carrera al abismo en la que nos ha colocado. Más bien, una amistad duradera, una empresa creativa, dinámica. Alianza probada, arraigada en Dios, por lo tanto, estable y fiel. La Pascua es, por lo tanto, a partir de ahora, levantarse, amar la tierra, asumir al máximo la responsabilidad de la propia historia, responder de aquella unicidad que sellará la muerte, introduciéndonos, uno a uno, a la comprensión definitiva de lo que significa, para todos, «Cristo ha resucitado».
De aquí, observa todavía Beauchamp «el carácter viviente de la tradición del mensaje. Se podría observar, polémicamente, que la proliferación de las tergiversaciones del mensaje ha sido y será «monstruosa» cada vez que en lugar de entender el texto como una apertura del deseo, se ha tratado de fijarlo en su equivalente de representaciones, que transforman esta apertura en un saber del inicio».
Ciertamente, es natural para el ser humano cristalizar su «travesía» en «fórmulas verdaderas». Sin embargo, la tradición no es inamovible, ni inmutable, porque, como en principio la creación, así como también el detonante del cristianismo, el corazón de la doctrina, el hecho de la resurrección, se ha vuelto imposible de coger: nocturno, silencioso, externo a la mirada, inesperado. A ningún apóstol y a ninguna iglesia le ha sido concedido poseer su propio inicio. Por lo tanto, la comunidad es cristiana cuando se orienta hacia Aquel que se dice en muchos modos, porque se deja encontrar por cada uno en su tiempo.
L’OSSERVATORE ROMANO
Anno CLIX n. 93 (48.121), domenica 21 aprile 2019