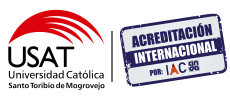¿Y cómo hacemos para cambiar el país? Sobre nuestra independencia política todavía incompleta

Docente de la Facultad de Humanidades USAT
Los tiempos de catástrofe son criaderos de miserias, el olvido del prójimo entre ellas. Con el calor de las fauces del monstruo en la cara, el humano huye al instante de todo lo exterior y se desgaja del grupo. El “sálvense quien pueda” mencionado al principio de la pandemia, este mar adentro de tinieblas sobre cuyas primeras luces –el brillo plateado de las ansiadas vacunas– se han abalanzado quienes supuestamente guiaban nuestra frágil embarcación.
(Algo que nos retrata con crudeza es que tantos se regocijen con el pecado ajeno, que de paso ha dado argumento a sus odios precedentes. Les importa más tener la razón de su lado que el bien de todos. No hace falta una guerra civil para que el encono ensangriente las redes sociales a cada minuto.)
Sin duda, lo más desmoralizante ha sido la demostración de un hecho al que se había resistido nuestra más íntima esperanza: que la venalidad pública no se restringe al estamento de funcionarios y autoridades y, por el contrario, se halla tan diversamente extendida entre los peruanos. Empresarios, diplomáticos, académicos y hasta una notable figura eclesiástica le han dado rostro a una corrupción se diría más socialmente representativa.
Tenía que verse una trama de esta magnitud para aceptar la incómoda verdad de que la corrupción no es una práctica exclusiva e inherente al cargo público, sino que es el espejo más fiel de una considerable porción de la ciudadanía.
Con humor, muchos lo contaron de inmediato: valerse de cierta posición para favorecerse a uno mismo con el suministro de unas vacunas, equivalía a las mil y un faltas que muchísimos cometen por todas las calles y todos los pasillos de las instituciones del país. Tirar un papel a la vereda, meter el carro para adelantarse a otro en la avenida, saltarse el turno de una cola, invadir la vía pública con arena y ladrillos sin un permiso municipal, etc.
No son las autoridades públicas y privadas lo que hay cambiar, sino la sociedad entera de la que ellas salen sin cesar. No es solo a un funcionario al que hay que juzgar. Es el peruano común el que debe examinarse a sí mismo con rigor.
¿Exagero? Veamos. De cada diez taxistas, empleados públicos o transeúntes con que usted se cruza, ¿cuántos de ellos son eficientes, gentiles y honorables? ¿Quién entre ustedes tiene el privilegio de vivir rodeado por vecinos respetuosos y cooperativos? ¿Cuántos de nosotros trabajamos en ambientes laborales librados de la toxicidad de la adulación, el arribismo y la delación?
Cuando recuerdo el sentido atroz de la palabra “corrupción” –proceso por el cual un ser vivo se deteriora, se descompone y se pudre–, me pregunto qué es lo que se arruina cuando hablamos de un soborno o una malversación de fondos. Cuando un policía de tránsito insinúa la coima que nos eximirá de una multa, ¿qué es lo que queda afectado a fin de cuentas: el conductor, el policía, la institución policial o la vida en común?
Sócrates decía que quien calumnia se hace más daño a sí mismo que a aquel a quien ofende, puesto que quien efectúa un acto malo es él, y solo él, quien se pervierte en consecuencia. Por su parte, el calumniado queda a salvo en tanto que sea inocente y preserve su paz interior. Sin embargo, creo que cuando se trata del ejercicio de un cargo público quien agravia, roba o miente, destruye moralmente su integridad a la vez que socava orgánicamente a la comunidad, porque el lugar desde el que se comete el hecho no es solo el de la persona, sino también el de una determinada función social.
La corrupción, además, suele impulsar un círculo vicioso. Las firmas nacionales o extranjeras que prefieren expandir sus negocios y obtener licitaciones recurriendo a la compra de alcaldes o ministros, a corto plazo obtienen ganancias ostensibles, pero a largo plazo están invirtiendo en la devastación de un país que un día hará invivible su actividad económica. Así de absurdo.
Desde luego, la maraña burocrática y la ineficacia del aparato público son poderosos motores de la depravación ciudadana. Alguien corriente y sin recursos que sabe que no podrá ser a tiempo recibido en un servicio hospitalario del Estado, no lo pensará dos veces para buscarse un “contacto” que le abra desde dentro un resquicio por donde acceder con ventaja a la atención médica.
Unas calles rotas y desordenadas, hostiles a niños y discapacitados, ¿no bastan para infundir la desconfianza y la agresividad que agrietan al conjunto de la colectividad? Tanto abandono y desilusión debe haber inducido en la gente la desafección por su entorno así como la exclusión del bien común en sus rumbos personales.
¿Cómo empezamos a cambiar todo esto? Desde luego que no es ninguna solución la respuesta iracunda que oímos de algunos de nuestros mayores: “fusilarlos a todos”. Con ello cometeríamos otras injusticias incluso peores. Pero, sobre todo, no se arreglaría nada porque otros vendrían a ocupar los mismos lugares para mantener operativa la maquinaria de las fechorías.
Puede leer el artículo completo en: https://bit.ly/2ZENCLc